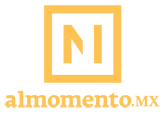Luis Alberto García / Moscú
Luis Alberto García / Moscú
*La dictadura militar supo mezclar política y deporte.
*Cortinas de humo y otras formas de distracción para el pueblo.
*”Ordem e Progresso”: represión política y deuda económica.
*Luiz Inácio Lula de Silva, vencedor en dos elecciones.
*”De lo sublime a lo ridículo solamente hay un paso”.
Entre 1964 y 1985, periodo que duró la dictadura que ejecutó un golpe de Estado patrocinado por Washington, política y deporte se mezclaron en el Brasil gobernado por una casta militar que promulgaba Actas Institucionales, decretos que permitían la proscripción de los partidos políticos, los mandatos parlamentarios y la suspensión de los derechos ciudadanos, con entidades religiosas, profesionales y sindicatos intervenidos.
Paralela a una etapa en que el futbol resplandeció con la obtención de la Copa Jules Rimet de 1970, la tortura también se convertía en deporte para personajes como Carlos Alberto Brilhante Ustra, responsable de los métodos violentos aplicados a Dilma Rousseff, presidenta de Brasil entre 2010 a 2016, cuando perteneció a un grupo guerrillero.
Para que no se olvide, el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, dedicó al torturador paulista su discurso en la Cámara de Diputados, el día que la hasta entonces vencedora de los comicios de octubre de 2010 fue destituida por malos manejos presupuestales mediante el voto de sus adversarios.
A los jefes del régimen militar no les importaban las ideologías, religiones, formación intelectual o extracción social de la oposición, perseguida y exterminada por los famosos “Escuadrones de la Muerte” comandados por los multiasesinos Milton LeCoq y Sergio Paranhos Fleury.
Ese fue el Brasil del tiempo en que, felices, los gobernantes que tomaron el poder el 1 de abril de 1964, invocaban sin cesar el tema positivista de la bandera verde y oro: “Ordem e Progresso”, el primero, impuesto con sofisticados ingredientes represivos, y el segundo, ganado con la hipoteca nacional traducida en una deuda externa y eterna.
Ésta ascendía a 120 mil millones de dólares de aquella época, endosados a José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Luis Inácio Lula da Silva, quien resultó vencedor en los comicios presidenciales de octubre de 2002.
Luego del amargo final del ciclo militar iniciado en abril de 1985, con los mariscales Humberto Castelo Branco y Arthur Costa e Silva, y los generales Emilio Garrastazú, Ernesto Geisel y Joao Figueiredo como comandantes de la dictadura, las promesas de 1964 no se cumplieron, y en lo deportivo hubo una prolongada sequía futbolística que impidió gozar de las glorias pasadas.
Los compromisos y la herencia que dejó el cesarismo castrense se intentaron disfrazar de milagro y maravilla sobre el gramado color esmeralda de Maracaná -el remodelado, hermoso y colosal estadio de Río de Janeiro, domicilio del Flamengo, el Fluminense, el Vasco da Gama y el Botafogo-, que años después serviría para repartir pan y circo, incluida, ya en democracia, la Copa FIFA / Brasil 2014.
Entre 2003 y 2016, los gobiernos de Lula de Silva y Dilma Rousseff invirtieron cerca de catorce mil millones de dólares en la organización de ese torneo; pero los pobres siguieron más pobres bajo la administración del mediocre Michel Temer, sucesor la ex guerrillera, nacida en 1947 en una nación que -como Argentina antes y después del Campeonato Mundial de 1978- siempre ha tenido para contar buenas historias de futbolistas y dictadores.
Brasil es el ejemplo mayor de las formas utilizadas para distraer a los menesterosos: “Samba pa´ti”, diría el músico Carlos Santana; pero hay más en el anecdotario que relaciona el futbol con la política, porque tenemos hechos que muestran hasta dónde ese deporte ha sido utilizado en beneficio de personajes que, finalmente, han quedado mal en su afán de congraciarse con sus gobernantes.
Hay ejemplos ilustrativos en ese sentido y, para comenzar, dos expresidentes -a propósito de la euforia mundialista que consume a Brasil y Argentina cada cuatro años- mostraron hace tiempo sus aficiones y desvaríos, haciendo valida aquella frase que Napoleón Bonaparte recordaba a sus mariscales: “De lo sublime a lo ridículo sólo hay un paso”.
Se trata de Fernando Collor de Mello, destituido de la presidencia de Brasil a fines de 1992, y de Carlos Saúl Menem, titular del Poder Ejecutivo en Argentina durante dos periodos, de 1989 a 1999, cuando dejó un país en estado de desastre y emergencia, sin que lo salvara ni la Virgen de Luján, patrona de la nación rioplatense.
En junio de 1990, al celebrarse el Campeonato Mundial de futbol en Italia, Collor de Mello anunció que asistiría al debut de la selección nacional brasileña en Turín, en su enfrentamiento contra Suecia.
Al dejar por unos días la patria amada e idolatrada, Fernando Collor, por su parte, ponía fin a su luna de miel con el poder y caía el maquillado prestigio interno del nuevo gobierno, ligado a las confusiones en torno a la puesta en práctica de su draconiano plan de ajuste económico, con el que pretendía frenar la inflación.
Ésta superaba los cuatro dígitos en 1989, y su objetivo –bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional y de su ministra de Hacienda, Zelia Cardoso- era recuperar el crecimiento y mejorar las infames condiciones de vida de los dos tercios más pobres del total de los 150 millones de habitantes que entonces registraba el Censo Nacional.
De sus resultados dependía en buena medida la suerte de los restantes años de mandato del nuevo presidente; pero sólo llegaron a dos, luego de comprobarse que fue autor intelectual de la creación de una red de corrupción instrumentada por su ex jefe de campaña, Paulo César Farías, denunciado a tiempo en junio de 1992 por el semanario “Veja” de Sao Paulo.