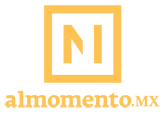Fernando Irala
Fernando Irala
Con la elección amañada y la instalación por la fuerza de una Asamblea Constituyente, el todavía presidente venezolano Nicolás Maduro ha llevado a cabo un golpe de Estado, luego de que anteriores elecciones le habían despojado del control del parlamento, el cual aunque arrinconado y despojado de muchas de sus facultades, se había constituido en una permanente y molesta piedra en el zapato.
La idea de una nueva Constitución en Venezuela suena como un recurso absurdo, luego de que la actual fue promulgada en 1999, ya como resultado de la llegada al poder de Hugo Chávez, en la que se establece el objetivo de “refundar la República”, y “establecer un Estado federal democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Menos de dos decenios después de haber adoptado el documento básico, y apenas a un lustro de que Chávez muriera, algo fundamental ha fallado para que ese pueblo suramericano deba requiera una nueva Constitución.
El intento sería explicable si se hubiera dado un cambio radical en la dirección del país, si se hubieran abandonado los sueños socialistas del chavismo, e incluso sería pensable como proyecto de la fuerza parlamentaria opuesta al régimen de Maduro.
Pero tras el señuelo de una nueva Constituyente no alcanza a ocultarse la estrategia simple de un golpe de Estado para sacar al Congreso compuesto por una mayoría opositora, remover a la Fiscal que se negó a sancionar la ilegalidad, y establecer un régimen que ya no aspira a parecer democrático, sino que simplemente busca garantizarse los amarres institucionales para que la veleidosa voluntad popular no le haga ruido en su estabilidad.
En veinte años se ha debilitado profundamente el innegable apoyo popular con que el chavismo se hizo del poder. Esa erosión no es sólo producto del desencanto o el desgaste político. Tiene en la base el deterioro económico nacional, el empobrecimiento de las clases medias, la ruina de la industria nacional y el desplome de los precios internacionales del petróleo, el único producto competitivo de esa nación.
Regalando hidrocarburos dentro y fuera del país, el chavismo y ahora el madurismo han pretendido mantener su base social. Mala estrategia, pues ahora en ese país es más fácil y barato conseguir un litro de gasolina que uno de leche u otros bienes básicos.
En las batallas con las que se ha dado respuesta al descontento popular que eclosionó con la Constituyente, las calles de Caracas se han teñido de sangre. Más de un centenar de muertos y medio millar de presos políticos son los costos del intento de recimentar al régimen de Maduro, el aprendiz de dictador que veinte años después de Chávez intenta ser como él, pero sin serlo.