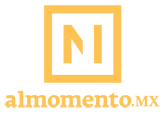Luis Alberto García / Sitka, Alaska
*El exterminio de las nutrias marinas fue el principio del fin.
*Sin orden, el comercio decayó y los abusos fueron demasiados.
*Con la RAK en quiebra y acabada ya no hubo salvación.
*La guerra de Crimea en 1854, factor político para la venta de Alaska.
*Una coyuntura asfixiante y la Inglaterra victoriana, dos razones más.
*“¿Para qué quiere Estados Unidos ese cofre de hielo?”
Como resultado de la colonización, ocupación y administración militar de la Alaska americana durante una parte de los siglos XVIII y XIX, los rusos, esquimales y aleutianos, blancos y no blancos, exterminaron a las nutrias marinas, privando a ese territorio –desconocido en su interior- de su recurso más lucrativo, que también significó la casi total extinción de una especie animal que no se conoce ni en los zoológicos.
Ese fue el principio del fin, factor al que se sumó la miseria en que vivían los nativos, empezando las sublevaciones y los levantamientos armados que, sin más trámite, fueron sofocados violentamente por los rusos, quienes abrían fuego a discreción contra ellos, aplicando acciones de tierra arrasada, incendiando y cañoneando las aldeas ribereñas desde los buques de guerra.
No conformes con la violencia y el saqueo, la tropa comandada por oficiales ambiciosos y siniestros trataron de encontrar otras fuentes de ingresos, y es aquí cuando –como también refirió James A. Michener en “Alaska”, monumental novela histórica editada en español por Emecé Editores a fines de la década de 1980- empezó a gestarse el final mediante una triste historia.
Se inició el comercio con hielo y té, alternativas que los empresarios no consiguieron organizar de manera sensata; los directivos ni siquiera pensaron en ponerse salarios más bajos, con demasiados abusos para que así, finalmente, la RAK, en quiebra y acabada, no tuviera a ni nadie que la salvara, con una muerte lenta que se prolongó cerca de medio siglo.
A fines de 1853 estalló la guerra de Crimea, en la que Rusia enfrentó a Inglaterra, Francia y Turquía, conflicto bélico del cual Lev Tolstoi, el más grande escritor ruso de todos los tiempos, describió episodios épicos como el sitio de Sebastopol, con una conclusión incuestionable: el zarismo ya no era capaz de abastecer y proteger a la lejana y riquísima Alaska, en su poder desde el siglo XVII.
Las vías marítimas estaban controladas por los barcos de los aliados, e Incluso la perspectiva de la extracción del oro de esa región de Norteamérica empezó a desvanecerse, con el temor permanente de que una Inglaterra hostil pudiese bloquear Alaska y entonces Rusia se quedase sin nada.
Debido a causas multifactoriales, entre otras el desinterés y abandono en que el zar Alejandro II tenía a la Rusia americana, y a pesar de la creciente tensión entre Londres y San Petersburgo -capital de la Rusia zarista-, las relaciones con las autoridades estadounidenses eran buenas y hasta cordiales.
Bajo esas circunstancias, con conflictos internos en algunas regiones de la enormidad territorial rusa y una coyuntura internacional asfixiante –en especial por la posición hegemónica alcanzada por Inglaterra bajo el reinado de Victoria I- la idea de vender Alaska surgió de forma casi simultánea por parte de ambos lados.
El barón Edouard de Stoeckl, enviado por Rusia a Washington, entabló las primeras negociaciones en nombre del zar junto con el secretario de Estado estadounidense William H. Seward, quien tenía plenos poderes otorgados por el Congreso y por el presidente Andrew Johnson, sucesor de Abraham Lincoln, tras su asesinato en abril de 1865.
La cesión de Alaska a la Unión Americana constituye, sin duda, un extraño episodio de la historia: el imperio zarista deseaba deshacerse de su colonia americana, mientras en Washington se negaban a aceptarla, y es cuando el protagonismo de quienes intervinieron en el caso recae en Stoeckl, que no era ruso sino un supuesto noble de orígenes dudosos, medio austriaco, medio italiano; pero encantador.
Viajó a Estados Unidos presentándose como el aristócrata elegido por el zar Alejandro II, convertido en apasionado partidario de la venta, asumiendo la responsabilidad de actuar como mediador entre Rusia –que consideraba su patria- y Estados Unidos, la nación donde residía y se casaría con una rica millonaria que lo hizo feliz por el resto de sus días.
Luego de numerosos ires y venires, de discusiones sin fin, el 9 de abril de 1867 se hizo la entrega oficial de aquella milenaria Alaska, que luego sería escenario de la fiebre del oro, el descubrimiento de yacimientos petroleros inagotables y el nacimiento del estado de la Unión simbolizado con la estrella número 49 de la bandera nacional, incorporado a ésta el 3 de enero de 1959.
El periodista Georgui Manáyev cuenta que, aquel día primaveral de 1867, la bandera tricolor -blanca, azul y roja- del zar de Rusia no quería arriarse, mientras las autoridades se ponían de acuerdo, y la ciudadanía de ambos países se oponía a la transacción en las capitales de los dos países.
“¿Cómo vamos a entregarles tierras en cuyo desarrollo hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo, donde se abrieron minas de oro y líneas telegráficas?”, se preguntaban los editorialistas de los más importantes periódicos rusos.
“¿Para qué necesita Estados Unidos ese cofre de hielo y cincuenta mil esquimales salvajes que beben aceite de pescado como desayuno?”, se escandalizaba la prensa capitalina y neoyorquina con el apoyo –no mayoritario, por cierto- del Senado y la Cámara de Representantes.
Con todo, el 30 de marzo de 1867, se firmó en Washington el contrato de venta de un millón 500 mil de hectáreas de posesiones rusas a Estados Unidos por la entonces aceptable cantidad de siete millones 200 mil dólares, una suma de dinero que, para un territorio de esas dimensiones, resultaba puramente simbólica.
La opinión era que no se vendían tan baratas ni siquiera las tierras yermas y desconocida de Sibir, la Siberia de los hielos perpetuos; pero la situación era crítica para la corona imperial que ostentaba el antepenúltimo zar de la dinastía Romanov fundada en 1613: incluso corría el riesgo de quedarse sin percibir esa cantidad, según Manáyev.
La transferencia oficial de las tierras se celebró en Novoarjánguelsk, Nuevo Arcángel, la nueva Sitka, donde tropas estadounidenses y rusas se apostaron junto a un mástil del que empezaron a arriar la bandera de Rusia después de la consabida salva de 21 cañonazos.
Georgui Manáyev recogió la siguiente anécdota en su texto “Por qué se vendió Alaska a EEUU”: “La bandera se enredó en la parte superior del mástil. Un marinero que se encaramó a ella la arrojó y por casualidad cayó directamente sobre las bayonetas rusas. ¡Una mala señal!”.
Después de esto –añade el periodista moscovita- los americanos empezaron a requisar los edificios de la ciudad, rebautizada hasta la fecha con el nombre de Sitka: “Varios centenares de rusos, decididos a no aceptar una nueva ciudadanía, fueron obligados a evacuarla y subir a bordo de barcos mercantes, sin poder volver a sus casas hasta pasado un año”.
Casi dos décadas después del descubrimiento de yacimientos auríferos en California en 1849, en Alaska no tardó mucho en llegar la fiebre del oro en Klondike, un “cofre de hielo”, decían los lugareños.
Lo mejor para los gobiernos y empresarios mineros fue que, ese frenesí de inmigración en busca de prospecciones del metal, aportó a los estadounidenses cientos de millones de dólares, una pérdida para Rusia y, por supuesto, una lástima para sus desconsolados patriotas.
Por último, en el texto publicado en el periódico “Russia beyond the headlines” el 18 de septiembre de 2015, Manáyev se preguntó: “¿Quién sabe cómo serían las relaciones entre las principales potencias del mundo si Rusia no se hubiera librado en su momento de una región problemática y deficitaria?”.
Y respondió: “De Alaska solamente podían obtener ingresos comerciantes talentosos y audaces; pero de ningún modo oficiales de la Marina como los enviados por el zar para saquear lo que había en aquella última frontera”.