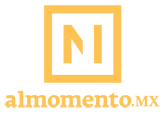MIAMI, FLORIDA, 30 de junio (AlmomentoMX).-De las cuatro acepciones de la palabra tribu en el diccionario de la Real Academia Española, se ajustan al título del libro del periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, La Tribu (Sexto Piso, 2017), seguro la segunda –“Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres”– y parece que la cuarta, acepción biológica: “Cada uno de los grupos taxonómicos en que se dividen muchas familias y que, a su vez, se subdividen en géneros”. De acuerdo con esta acepción, el autor, nacido en Cárdenas el 25 de diciembre de 1989, día del fusilamiento en Rumanía del dictador Nicolae Ceaucescu, año del fusilamiento en La Habana del general de división Arnaldo Ochoa, pertenecería dentro de la tribu a un grupo que menciona en su obra: “Cuba tiene, además de todas las tipologías de emigrantes conocidos, una especie endémica, los emigrantes universitarios”.
MIAMI, FLORIDA, 30 de junio (AlmomentoMX).-De las cuatro acepciones de la palabra tribu en el diccionario de la Real Academia Española, se ajustan al título del libro del periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, La Tribu (Sexto Piso, 2017), seguro la segunda –“Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres”– y parece que la cuarta, acepción biológica: “Cada uno de los grupos taxonómicos en que se dividen muchas familias y que, a su vez, se subdividen en géneros”. De acuerdo con esta acepción, el autor, nacido en Cárdenas el 25 de diciembre de 1989, día del fusilamiento en Rumanía del dictador Nicolae Ceaucescu, año del fusilamiento en La Habana del general de división Arnaldo Ochoa, pertenecería dentro de la tribu a un grupo que menciona en su obra: “Cuba tiene, además de todas las tipologías de emigrantes conocidos, una especie endémica, los emigrantes universitarios”.
A sus 27 años, Álvarez, radicado en la Ciudad de México, incluido en la lista Bogotá 39 del Hay Festival que selecciona cada diez años 39 talentos literarios latinoamericanos menores de 40 años, reúne en La Tribu una serie de crónicas sobre su gente, que son tiernas y lacerantes, y sobre los jefes de su gente, que no son tiernas en absoluto: son –ejemplo– como cuando habla de las profesiones de su país “sometidas a una violenta castración de propósitos”, entre ellas la que él cursó durante cincos años en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el periodismo, “al que, de haber sido medicina, se le habría pedido que dejase morir a los pacientes, o que llamara catarro al cáncer”.
De acuerdo con un reporte especial del diario español El País, el autor empezó su carrera en diarios oficiales de Cuba y ahora publica en medios de otros países y en El Estornudo, una revista que creó el año pasado con otros periodistas de su generación. Los cronistas más prestigiosos elogian su talento literario y su mirada. Leila Guerriero ya lo considera “uno de los mejores periodistas del continente”, y en el prólogo del libro Martín Caparrós celebra a este “muchacho ambicioso” por su brillante relato de “un país mal escrito, tan reescrito, cribado de silencios” y dice de su lectura: “Frases frasean, fluyen, se deleitan. De vez en cuando me encuentro con una que me despierta envidia”.
Buen hijo de su tribu, Álvarez es fanático del béisbol. En un perfil sobre José Ariel Contreras, un pelotero que se fue de la isla para hacer carrera en EE UU, compara: “El Contreras de los Yankees es un portento íntegro, una pieza de ébano sin fisuras, un cuerpo sin articulaciones ni empates visibles: su ancho cuello de toro, sus brazos como ramas de cedro. Parece un árbol de cemento. El Contreras de Cuba, en cambio, muestra la definición de sus partes, es como un juguete ensamblado. Fuerte, sí, pero todavía un boceto. Le faltan luces, glamour, pesas. Uno nota los amarres de los hombros con los brazos, de los brazos con los antebrazos, de los dedos con las uñas, el zurcido de las fibras”. Buen hijo de su tribu, de otro de sus grupos taxonómicos, el de los devotos del lenguaje, es fanático de la poesía y borda con tanta belleza la descripción entre pasado y presente corporal de un pitcher como el arranque de un perfil de un poeta –este: Rafael Alcides; este juzga el autor “el mayor poeta vivo de Cuba”–: “Parece un dios, pero es un hereje. Parece tallado en piedra, pero es un nervio vivo. Parece el primero de los hombres, pero es el último sobreviviente”.
Caparrós resalta que sus textos –además de un periodismo trabajado que explica Cuba e informa sobre Cuba– son “una escritura”, o sea estilo, ritmo, vocabulario, voz, rúbrica. Así que en La Tribu el fugitivo afroamericano Charles Hill “tiene el pelo entrecano, la piel carmelita y lisa como la de algunos reptiles huidizos”, y la música de los Van Van desborda al género de la salsa “Como si la salsa frenara justo donde Van Van arrecia. Como si allí donde la salsa de raíces neoyorquinas apenas cargara la atmósfera con cigarrillos y acohol, Van Van lo hiciera con humo de hielo seco y marihuana”, y en la casa de Justa Antigua, madre de un médico que fue enviado a Sierra Leona a combatir el ébola y que se murió allí de paludismo, registra “una olla embarrada de frijoles, un trapo grasiento, una cafetera sin tapa, varios pomos de distintos tamaños, una botella de cerveza vacía, hollejos de naranja, y grumos de arroz sobre el mantel”, y junto a un basurero de La Habana “llovía con saña y todos se acurrucaban como animales enfermos en el quimbo de Luz María, una choza putrefacta”, y en El Malecón un subteniente le dice a un par de muchachos: “Tienen una guapería barata, una guapería barata, qué guapería barata es la de ustedes”, y a Boris Santiesteban, un balsero desquiciado, cuando le pitan off side al desquiciado futbolista Mario Balotelli, “los ojos le brincan, frenéticos, presos, como dos pájaros salvajes un una jaula sin luz”, y en la universidad media docena de estudiantes de Ingeniería hacen del contrabando la más perfecta, depurada, efectiva, avanzada, gloriosa de todas las ramas de la ingeniería cubana formando una pequeña empresa clandestina con “tres cosas prohibidas de manera unánime: comerciar con droga, tabacos o carne de res”, y en un club de La Habana se presenta todos los jueves un músico que nunca será Silvio ni Milanés –ni nunca lo querrá– que “Es el Toulouse-Lautrec de la trova cubana. El Buster Keaton de la canción intelectual”, y en La Tribu, así, una emigrante cubana se sube a una buseta en Panamá y la música que se escucha “es como una grasa chorreante, un tornillo melódico que diera vuelta justo al revés del sonido”, y en una noche de mayo en su casa de Regla, a las afueras de La Habana, Cándida López, una mujer obsesionada con su hija Mayara, está a punto de recibir una tétrica llamada de teléfono desde Ecuador, porque hasta Ecuador se había marchado su hija Mayara, y “Todavía el corazón no le cuelga de un hilo”, escribe Álvarez. “Pero le va a colgar”.
Su español es profuso. Marca de la tribu. Suele decir el escritor Norberto Fuentes, exiliado en Miami, que “el barroquismo es la catedral bajo cuya cúpula estamos todos los escritores cubanos”. Él fue un avanzado del periodismo narrativo en la Cuba de los primeros lustros de la Revolución. Al hablarle de este nuevo talento que aún no conoce pero promete que leerá, dice: “Su generación tiene un problema: superar la etapa revolucionaria. Nosotros pudimos apoyarnos en este hecho trascendente, ¿pero de qué van a hablar ellos ahora?”.
Carlos Manuel concibe su compilación como “la puesta en escena de un país”, centrada en el intenso periodo que va del deshielo de Obama y Raúl Castro hasta las cenizas de Fidel Castro. Sobre el deshielo, dice: “Con el 17 de diciembre, los cubanos celebramos algo que podría venir, una posibilidad, pero también padecemos la tristeza de la tribu que entierra su dialecto”. Sobre el hombre que estaba ahí cuando nació y que seguía ahí cuando emigró a México, dice política, botánicamente: “Fidel Castro fue el marabú que se extendió implacable, como una plaga, sobre el tiempo histórico de Cuba”. Y se va una década atrás para recordar como su padre –“Mi padre, que creció en una choza de guano con piso de tierra, que se fue a la guerra de Angola de misión internacionalista, que se graduó de Medicina”– asistiendo ante la televisión a la noticia de que Castro estaba grave, “aplastó su tabaco en el cenicero, se hundió en el asiento y empezó a llorar. La imagen era impresionante porque lo único que se movía en su cuerpo eran las lágrimas. Todo él un músculo tieso, comprimido, que de repente comenzó a desbordarse, como un corte mínimo y elegante en la piel”.
En cada detalle de cada crónica, se diría que hay “como un corte mínimo y elegante en la piel” de Cuba, que a veces es bestia y es feroz.
“No nos hemos dado cuenta”, le dice Alcides, “pero hemos vivido una gran tragedia. Treinta mil o cuarenta mil ahogados en el mar. Hoy la palabra Patria no existe. Tenemos el drama. Y la literatura, la novela, la poesía, se hacen con drama, con dolor”. Y aunque La Tribu abre con una cita de Vasili Grossman –Nada es más duro que ser hijastro de tu tiempo–, podría haberlo hecho con las palabras finales que le brinda al periodista, como una invitación, su idolatrado poeta: “Esto se está acabando. Ha llegado la hora de empezar a contarlo”.
AM.MX/fm