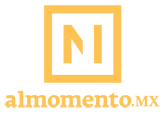Miguel Ángel Sánchez de Armas
Un felino enorme y metiche. Un sujeto duro y descorazonado que hace pareja con otro blandengue y pocoseso. Un diminuto can y una insufrible, sabihonda y parlanchina adolescente: tales son los integrantes de la improbable pandilla que viaja por un lejano país en busca de un palacio verde regenteado por un misterioso personaje quien, según la leyenda, tiene el poder para cumplir los más oscuros deseos y los medios para satisfacer los caprichos más desorbitados. En su aventura, la banda no duda en valerse del engaño, la traición y la hechicería para lograr su meta. Dos mujeres son asesinadas, numerosos seres exterminados y varios pueblos sometidos a los apetitos de la quinteta en el transcurso de la historia que culmina con el exilio del regente del palacio verde y la usurpación de su trono.
¿Es esta la síntesis de la próxima telenovela del Ajusco? ¿El resumen del guion para una nueva película de Schwarzenegger? ¿La encriptación del plan para invadir Irak y capturar a la dirigencia de Al Qaeda? ¿La conjura de los fifís contra los chairos?
Nada de eso. Es la síntesis de una obra apta para toda la familia, un icono de la literatura infantil. Los menores de 40 años quizá no le encuentren un timbre conocido, pero los de mi generación ya habrán identificado la trama de El mago de Oz, la obra de Lyman Frank Baum que, publicada en 1900, se acerca a la respetable edad de 120 años –¡todo un hobbit de las letras!
Confieso que siendo devoto de la literatura juvenil y fanático de la fantástica y de la ciencia ficción, el tal Mago de Oz y sus personajes nunca me han sido simpáticos. Tampoco encontré memorable la famosa película -salvo el tema musical del arcoíris. La historia no me parece mágica. Ingeniosa sí, pero sin encanto. Es un libro… ¿cómo decirlo?… sin sorpresas… predecible.
Baum parafrasea Alicia en el país de las maravillas -aparecida 35 años antes de su obra, en 1865- con la idea, pienso, de cocinar su propio guiso infantil. Pero Baum y Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) fueron plumas de categorías muy dispares. Además de escritor, Carroll era un matemático que enseñaba en Oxford y publicaba textos eruditos (Euclides y sus rivales), mientras que Baum careció de una educación formal y a lo largo de su vida fue un multiusos soñador, romántico y nada práctico.
No hay que ser Vladimir Propp para encontrar el paralelismo narrativo entre estos libros. Baum imagina que un huracán levanta una casa y la deposita en un lejano país fantástico en donde una niña, Dorotea, vivirá una serie de aventuras. Carroll hace que una niña, Alicia, caiga en un pozo que la llevará a una tierra fantástica en donde vivirá una serie de aventuras. Las semejanzas hasta ahí llegan. Alguien me podría increpar que es injusto juzgar con criterios del 2019 un libro publicado hace 119 años y en principio tendría razón, pero sólo en principio. La citada Alicia… y El viento entre los sauces, dos títulos que recuerdo en este momento, han resistido admirablemente el paso del tiempo y se dejan leer con magia y encanto, algo que no encuentro en el de Baum.
Hace tiempo que esto me inquieta. Es un problema mío, desde luego, porque en Estados Unidos Oz es objeto de veneración –aunque no necesariamente de lectura- y personajes, frases y situaciones se han transfundido al idioma y a la cultura urbana. “Goodbye Yellow Brick Road” de Elton John o el apodo de la pequeña hija de Harrison Ford en “Vuelo presidencial” son dos ejemplos entre muchos que podría citar. Que la obra de Baum goza de admiración extendida en la tierra del cavernícola del Potomac se confirma en la edición conmemorativa del centenario del libro, publicada en el 2000 y prologada ni más ni menos que por John Updike, Daniel P. Mannix, Ray Bradbury, Gore Vidal y Nicholas von Hoffman.
Me apena contradecir a estos gigantes desde la comarca de la 4T: desde el primer capítulo le encuentro peros (no sólo yo: la obra ha sido criticada y en algún momento los libros de Baum fueron vetados en las bibliotecas escolares gringas). Veamos.
En una árida planicie de Kansas vive la huérfana Dorotea con sus tíos y un perro en una casa de madera que un tornado eleva por los aires con la niña y el gozque en su interior. Eventualmente caen a tierra y aplastan a una poderosa bruja que tiene esclavizada a la comarca desde dios sabe cuándo. Dorotea sale intacta de las ruinas de la casa y se calza las sandalias de plata que toma del cadáver de la que era la Malvada Bruja del Este… y ahí comienzan sus aventuras.
Pues no me cuadra. Aplastar con tal facilidad a una arpía tan potente como se nos informa era la occisa es como si Superman se bebiera inadvertidamente un licuado de kriptonita, o que Puk y Suk atraparan y guisaran en cañabar a Tsekub Baloyán, o que Regino Burrón se sacara la lotería, o que Avelino Pilongano trabajara medio día. ¡Y la trama! Sólo la de una columnista predecible y anodina puede ser más aburrida que la de ese libro.
El León, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata, Dorotea y el propio Mago de Oz, abusan del hilo narrativo. El perro no, por que no habla. Una miríada de caracteres que chocan entre sí, desde monos alados hasta diminutos seres de porcelana, con un tutti fruti de horrendos monstruos que son puntualmente liquidados como si película de James Bond se tratara, entorpecen la historia. Cuando quiero saber más de Dorotea o de las cavilaciones del leñador de hojalata que antes fue hombre, puede aparecer un payaso de porcelana cuyo placer es romperse una y otra vez, o saltar a escena algún engendro con los ojos en la panza.
En el libro se encuentran todos los elementos para una narración fantástica. ¿Por qué, por lo menos para mi, se diluyen? Mi explicación es que es un libro sin sorpresas producto de la pluma de un escritor menor, con el perdón del Department of Homeland Security.
¿Y qué decir de la película? Francis Gumm –mejor conocida como Judy Garland- recibió un Oscar especial por su papel de Dorotea e inició una exitosa carrera cinematográfica que de alguna manera se prolongó en su hija, la talentosa Liza Minelli. Todos los especialistas dicen que El mago de Oz es uno de los iconos del cine sonoro y la literatura especializada la coloca al lado de clásicos como King Kong, Drácula, El doctor Frankestein y La momia. Pero… bueno, mejor alquílela en su videocentro favorito y luego hablamos.
Lyman Frank Baum nació el 15 de mayo de 1856 en Chittenago, Nueva York, hijo de un pequeño empresario y de una severa episcopaliana que manipulaba con mano más que firme a la familia. Fue el séptimo de nueve hermanos, un niño enfermizo y débil que no pudo asistir a la escuela y recibió clases particulares en casa. Muy pequeño aprendió a leer y pasaba días enteros en la biblioteca paterna, en donde sufrió ataques de miedo al encontrarse con las brujas y monstruos de los cuentos infantiles. Esto, dicen sus biógrafos, le hizo jurar que de grande escribiría historias que no asustaran a los niños.
Como regalo de catorce años recibió una pequeña prensa con la que él y su hermano iniciaron la publicación de un periódico que distribuían entre los vecinos del barrio. A los 17 fundó The Empire y una revista especializada en filatelia. A partir de entonces desempeñó una larga serie de oficios, entre otros, vendedor, reportero, impresor, director de una cadena de teatros y actor. En 1882 casó con Maud Gage, hija de una prominente feminista. Siguieron años de problemas económicos y de salud. En 1891 se establecieron en Chicago en donde por las tardes leía los Cuentos de Mamá Ganso a los niños que se reunían en la sala de su casa. Y como los pequeños no atinaban a comprender por qué un ratón trepaba a un reloj o cómo una vaca podía saltar sobre la luna, Lyman comenzó a inventar sus propias historias y a escribirlas a insistencia de Maud. Así nació la serie de catorce libros sobre Oz que después de su muerte continuaron varios escritores produciendo veintenas de volúmenes.
Pero fue uno sólo, El mago de Oz, el que le consagró e inmortalizó su nombre y dio pie a la película musical (1939) convertida en un clásico, aunque ya antes, en 1901, el propio Baum había adaptado un espectáculo musical que fue muy popular y durante nueve años estuvo de gira por diversos estados. Baum intentó lo mismo con otras obras de la serie Oz, pero sin éxito.
Lyman Frank Baum murió de un infarto el 6 de mayo de 1919, unos días antes de su cumpleaños 63, debilitado por los problemas cardiacos que desde niño padecía. En su última época apenas tenía fuerzas para escribir un poco todos los días. Mandó guardar en una caja de seguridad dos manuscritos para ser publicados cuando la enfermedad lo postrase. Así, ese hombre melancólico y generoso, investido a su muerte con el título de “Real historiador de Oz”, se puso para siempre a salvo de los espantos de los cuentos infantiles.
☛ @juegodeojos ☛ facebook.com/JuegoDeOjos ☛ sanchezdearmas.mx