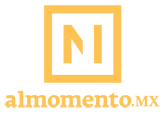Luis Alberto García / Moscú, Rusia
* Serguei Yuliévich Witte, el inteligente ministro del zar.
* Reaccionario e influyente, considerado el cerebro de Nicolás II.
* El imperio, en posesión de nada, acaso de estepas desconocidas.
* Controlar y gobernar sobre una población primitiva e ignorante.
* El gobierno imperial usaba el expediente represivo como salida.
* La seguridad y arrogancia del zarismo se vinieron abajo.
“Mientras fui Primer Ministro del zar no se fusiló a demasiada gente”, expresó quitado de la pena Serguei Yuliévich Witte, Primer Ministro y cerebro de todas las confianzas de Nicolás II, influyente, inteligente, culto, con visión de Estado; pero ambicioso, reaccionario y sin escrúpulos para matar, quien, aunque crítico, mostraba elocuentemente su lealtad al soberano.
Añadía: “Tengo el honor de que, en los meses en que estuve en el poder (1905-1906) al lado de Su Majestad, en Petersburgo solamente matamos a unas docenas de personas”, y era así como procuraba usar su habilidad política para solucionar la situación caótica que debió enfrentar en nombre de su monarca, huidizo y pusilánime como siempre se había mostrado.
Witte se manifestaba así en octubre de 1905, cuando el autocrático, inmenso e ingobernable imperio ruso se veía sacudido por un movimiento revolucionario que lo cimbró en sus cimientos, y aunque Nicolás II estaba decidido a mantener el poder en sus manos, no podía gobernar Rusia.
Sin el auxilio de Witte, sus parientes, cortesanos y otros consejeros a quienes no tomaba en cuenta, en su mayoría oportunistas que vivían para enriquecerse, lograr favores y ascender en las simpatías de alguien incapacitado para e enfrentar la realidad, el autócrata tenía atadas ambas manos.
El imperio -que abarcaba del Mar Báltico a los montes Urales, del Océano Pacífico a las fronteras de China y la India, del Océano Glacial Ártico al Mar Negro, con Siberia y buena parte del norte de aquel inacabable territorio de hielo y nieve- estaba en posesión de nada, acaso de estepas y tundras nevadas y desconocidas.
A fines del siglo XIX la población rusa alcanzaba los 130 millones de habitantes, dispersos por zonas extensísimas, en un mosaico disímbolo de etnias, culturas e idiomas, con una cuarta parte de esa masa demográfica como hablante del ruso como lengua materna.
El resto eran lenguas eslavas, bielorrusas, ucranianas y polacas, pueblos bálticos, caucásicos, kazajos, uzbekos, tártaros, alemanes, judíos, mongoles y etnias minoritarias, a quienes era complejo gobernar y controlar: esa población tan numerosa era, además, primitiva, ignorante y analfabeta.
Serguei Witte, Primer Ministro de Nicolás II, premiado con el título nobiliario de conde por su participación como mediador para alcanzar una paz honrosa frente a un Japón vencedor en la guerra de 1904 y 1905, se lamentaba: “El resto del mundo no se sorprendería de que tuviéramos un gobierno imperfecto, sino de que no tuviéramos gobierno”.
Los disturbios y las huelgas que asolaron Rusia durante 1905 y los primeros meses de 1906 tuvieron una participación superior a dos millones de personas, entre atentados por parte de los revolucionarios en los que perdieron la vida varios altos funcionarios zaristas, incluidos ministros y el tío del emperador, el duque Serguéi, consejero y autor intelectual del Domingo Sangriento del 9 de enero de ese año.
Como consecuencia y respuesta a los disturbios generalizados, el 17 de octubre -día 30 en el calendario gregoriano- de 1905, Nicolás II emitió el Manifiesto de Octubre escrito por Serguei Yuliévich Witte -Ministro de Hacienda entre 1892 y 1903-, bajo el supuesto que pondría orden interno e instrumentaría una tímida reforma al Estado.
Así se estableció la primera Duma, Parlamento o Cuerpo Legislativo y se ofrecían algunas libertades civiles limitadas, que amortiguaron las protestas durante unas semanas; pero tal documento tenía graves defectos, como el derecho de Nicolás II para disolver la Duma y seguir siendo la cabeza de un régimen despóticamente autócrata.
En un libro notable –La primera Revolución rusa: el resquebrajamiento del poder zarista (Biblioteca Siglo XX, Ediciones Nauta, Barcelona, 1970), el periodista, escritor y diplomático inglés David Floyd, residente en la Unión Soviética en la década de 1950, corresponsal de Daily Telegraph en Moscú, consigna que, entre 1906 y 1907, el régimen zarista continuó reprimiendo con ferocidad los disturbios que sacudían enteramente a la nación.
Moscú, San Petersburgo, Samara, Nizhni-Nóvgorod –hoy Gorki- y otras ciudades siguieron el ejemplo de los comités obreros, los soviets que no daban cuartel a un gobierno que usaba el expediente represivo como la mejor salida, aplicándolo ante cualquier intento de protesta.
La nación, convulsionada, se deshacía por una huelga general como nunca antes había experimentado; sin embargo, entre la oposición hubo poca comunicación, coordinación y mínimas acciones organizadas a escala nacional, con el oriente y centro del país aislados y lejanos.
“El zar disolvió la Duma en dos ocasiones, consiguió conservar su trono; pero era como colocar la basura bajo la alfombra”, dice el periodista que se desempeñó como interprete y traductor de la misión militar británica en la Unión Soviética al concluir la Segunda Guerra Mundial.
El desastre sufrido en la guerra con Japón, que costó a Rusia la perdida de la totalidad de su flota del Pacífico y miles de hombres en las batallas en tierra durante y después del sitio de Port Arthur, y principalmente la situación de atraso, hambre y miseria del pueblo ruso, determinaron el levantamiento de los obreros y soldados en la capital.
La seguridad y arrogancia del imperio zarista de vinieron abajo ante los grupos revolucionarios que solamente habían escrito el prólogo de lo que vendría doce años después, que, aunque sofocados mas no vencidos, fraguaron una revuelta legítima como protagonistas de un episodio real en la historia de Rusia en la primera década del siglo XX.