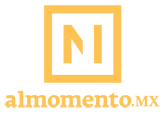Luis Alberto García / Moscú
*Un desconocido que, sin avisar, pasó de Primer Ministro a Presidente.
*Las ambiciones fueron abiertas, explícitas y desplegadas a toda vela.
*La decisión de Borís Yeltsin y de la Duma recayó sobre un político de 48 años.
*Pocos lo escucharon, pero el esbozo de nación ya lo había trazado.
*Nació en 1952 en la derruida Leningrado, al reconstruirse su ciudad.
*El nuevo periodo político causó estupor en el país, entre el caos y la corrupción.
En un clima de ambiciones abierta y explícitamente declaradas, de rumores y acusaciones de todo tipo dominadas por el tema de la “colisión entre la política y los negocios”; pero también de la familia y la patria, se situó la designación del último jefe de Gobierno de Borís Yeltsin., Vladímir Vladimirovich Putin, nombrado un 11 de agosto de 1999.
Su elección como primer ministro provocó cierto estupor en el país, cuya ciudadanía se preguntaba quién era ese desconocido, algo que no entusiasmó demasiado a la Duma, el omnipresente parlamento desde que fue inventado en 1905, durante la llamada Primera Revolución Rusa.
Anatoli Chubáis, el artífice financiero de la insensible y turbulenta gestión de Yeltsin, informado de esa elección, intentó vanamente disuadir al presidente y a Putin, quien se hacía el desentendido de un asunto de interés prioritario, de urgencia máxima.
Previno a su jefe Yeltsin de que la Duma no lo seguiría; pero aquello fue desmentido cuando invistieron a Putin con una ventaja escasa, manera clara de hacer notar su desacuerdo y, a la vez, de evitar una crisis institucional apenas unos meses antes de las elecciones legislativas.
En el relato que los dos han hecho de las conversaciones que precedieron a ese nombramiento, Yeltsin y Putin insistieron en el poco entusiasmo que puso el futuro Primer Ministro a la hora de aceptar la función que le era propuesta.
Los que conocían bien a Yeltsin sabían que la reacción reservada de Putin habría contribuido seguramente a animarlo en su idea y apreciaba la contención de Putin, comparándola con las ambiciones desatadas que se desplegaban, sin tener en cuenta si podían herirlo, apreciando también —él era fanático del tenis, después de haberlo sido por el futbol— la pasión de Putin por las artes marciales y el hockey sobre hielo.
La biografía de su candidato hablaba por él mismo: era un joven de 48 años –la obsesión de Yeltsin era hacer llegar a una generación nueva-, con estudios de Derecho en la Universidad de Leningrado y, tras un recorrido de quince años en los servicios de seguridad de la República Democrática Alemana, había vuelto en 1990 a su ciudad, junto a su antiguo profesor Anatoli Sobchak, presidente de la Diputación de Leningrado.
Cuando Sobchak se fue de la ciudad y se refugió en Francia, víctima de una campaña que lo acusaba de corrupción, él lo ayudó y le fue siempre fiel —cualidad enorme a ojos de Yeltsin—; pero abandonó también su urbe natal, considerada la segunda capital por los moscovitas.
Cuando creyó haber roto con los órganos de seguridad del Estado, se sumó en 1991 a la administración presidencial y después al Consejo de Seguridad; pero en 1998 no pudo negarse a la misión que le sería confiada: ocupar la dirección del Servicio Federal de Seguridad, sustituto del antes temible y después difunto Comité para la Seguridad del Estado (Komitet Gosudarstvennoy Basopasnosti (KGB), en ruso.
Aceptó el cargo sin entusiasmo; pero su lema era: “No podemos negarnos a ir allí adonde nos juzgan útiles”, y para Yeltsin era el hombre adecuado en aquel momento: fuerte, fanático del orden, intensamente patriota; sin embargo apegado a la idea de una nueva Rusia y a un genuino futuro democrático.
El 16 de agosto de 1999, cuando los diputados de la Duma, como parlamentarios de la Federación de Rusia, se reunieron con la venia de Yeltsin para confirmar el nombramiento del recién designado Primer Ministro, pocos prestaron atención a su discurso de investidura, pues según algunos de ellos se trataba de un “perfecto desconocido”.
Sin embargo, Putin, proveniente del Comité de Relaciones Internacionales de la alcaldía de San Petersburgo y luego vicealcalde, sucesor de Sobchak, ya acumulaba cierto poder, resultando mucho más sólido y fuerte de lo que nadie imaginó.
Y en ese discurso de presentación que casi nadie escuchó, iba e esbozar un esquema de todo lo que había intentado hacer desde años atrás, cuando era realmente nadie, apenas un oficial de inteligencia destacado en Berlín oriental, perseverante y estudioso, quien ofrecía un método y una declaración de objetivos, consistentes nada menos que en la reinvención de Rusia.
A lo largo de casi diez años, la gran nación de los soviets –desalojados del poder de manera definitiva en la Navidad de 1991- se descomponía minuto a minuto, con el relativo prestigio ganado por Yeltsin, después de agosto de ese año, diluído por efecto de la corrupción y el escandaloso enriquecimiento de unos cuantos, indiferentes a lo que se denominó un “genocidio económico”.
Cuando el joven Putin habló en la Duma por primera vez, hacía un año que el gobierno de Rusia había entrado en suspensión de pagos, las pensiones de los jubilados y los salarios de los burócratas, si es que se depositaban, era hasta con seis meses de retraso, en tanto los oligarcas amigos de Yeltsin y su familia acumulaban la renta nacional.
En su perorata, Vladímir Putin, como nuevo Primer Ministro dejó en claro que debía eliminar tanto desorden y que él, como autoridad recién establecida, se encargaría de hacerlo: “Nada podrá hacerse sin la imposición de una disciplina y un orden básicos, sin el fortalecimiento de la cadena de mando”, explicó a los diputados indiferentes.
Sabía de lo que hablaba al haber visto la primera luz de la vida en una ciudad mártir que, heroicamente, resurgió de entre sus cenizas y sus millones de muertos, si se recuerda que Leningrado fue víctima de una devastación casi total durante los días de los incesantes y bárbaros ataques alemanes.
Bastaron siete años para ver una notable recuperación, puesto que, fue en 1952 –al nacer Vladímir Putin, el 7 de octubre-, cuando se hizo realidad la reconstrucción de la urbe más bella de Rusia, fundada por Pedro el Grande en el siglo XVII.
El hijo de un oficial de la Marina soviética, el nieto del cocinero de la familia de Vladímir Ilich Uliánov y de Iósif Stalin, pertenecía a esa clase de personas disciplinadas y serias, consciente de sus deberes, como lo demostraría en años posteriores, sin temor a nada ni a nadie, sabedor de pertenecer a la generación de la “Guerra Fría” y sus absurdas consecuencias.