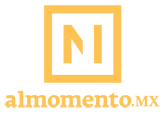Miguel Tirado Rasso
Miguel Tirado Rasso
Si hay algo de lo que no hay duda, en el caso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es de su habilidad política. Sagaz y con un objetivo preciso y definido, que siempre se negó a reconocer, desde los tiempos en que encabezó la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, supo imponer la agenda política, en una estrategia madrugadora que convocaba, todos los días o casi, a conferencias de prensa a muy temprana hora. Un estilo que, además, le permitió fortalecer su posicionamiento político, a nivel nacional, que ya de por si el cargo le brindaba.
Vencido electoralmente dos veces (2006 y 2012), pero tenaz en su propósito de ocupar a la silla del águila, supo resolver la falta de una plataforma institucional para continuar en su campaña electoral. Primero, con el planteamiento de un gobierno alterno, ante la negativa a reconocer su derrota en los comicios presidenciales, asumiendo una figura que él autodenominó como presidencia legítima, bandera con la que recorrió el país en varias ocasiones. Tras su segundo descalabro electoral, promovió la fundación de un partido político (Morena), que él encabezó y que le permitió realizar una larga campaña a lo largo y ancho del territorio nacional, refrendando su posicionamiento con los resultados que todos conocemos.
Más de tres lustros en la lucha por la presidencia del país, desde una difícil oposición, en los que tuvo que agudizar el ingenio para mantenerse vigente en el escenario político, podrían explicar algunas de las actitudes del presidente electo que no resultan muy congruentes con la contundencia de su triunfo electoral. El respaldo del voto de 30 millones de electores, el 53.1 por ciento de la votación, significó para AMLO la votación más alta de la historia, además de haber alcanzado, con su partido, el control del Congreso de la Unión, con la mayoría morenista en las cámaras de Diputados y Senadores.
Pero parecería que esa hegemonía política, a la que cualquier jefe del Ejecutivo aspiraría como un ideal para poder desarrollar el gobierno de sus planes, sin los obstáculos que representan las bancadas legislativas de la oposición, cuya representación minoritaria, si bien, no limitan su voz, sí acotan, y mucho, su voto, no basta para que el futuro presidente mantenga la ecuanimidad, acepte las críticas y tolere criterios y opiniones divergentes.
Nuestra Constitución señala, en su artículo 49, que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, aunque históricamente, y en la práctica, la presidencia de la República ha representado el máximo poder político, la figura central. Ahora bien, en los últimos tiempos, gracias al fortalecimiento de las oposiciones, y su mayor representatividad en el Congreso, se logró un mayor equilibrio de fuerzas entre estos poderes, lo que marcó el fin del predominio del partido en el poder. Sin embargo, tras los resultados del primero de julio pasado, y con las mayorías aplastantes de Morena en el Congreso, el titular del Ejecutivo vuelve a sumar el poder y control que tuvieron los presidentes priistas en sus épocas de gloria, que ni Obama tuvo, lo que debería darle seguridad, serenidad y tolerancia, al futuro presidente, pero no.
Un período inconvenientemente largo entre la elección y la toma de posesión; su larga lucha para llegar a Palacio Nacional; la contundencia de su triunfo, y circunstancias incomprensibles que le han facilitado el escenario político, cooperaron para que, impaciente, se anticipara en la toma de algunas decisiones o anuncios que todavía no podrían tener efectos legales, aunque si, efectos prácticos que han causado preocupación en ciertos sectores y motivado comentarios y críticas argumentadas. Nada inusual en el caso de quién tiene una intensa exposición pública y ha de ocupar el cargo político más elevado del país.
Resulta, por lo mismo, un exceso calificar los juicios críticos como campañas de inestabilidad y atribuírselas a quienes, supone, ven canceladas sus posibilidades de turbios negocios, o etiquetar de corruptos o conspiradores a quiénes no coinciden con sus futuras políticas de gobierno. Más delicado, si se expresan sin argumento que los respalde y provienen de las alturas del poder. Las descalificaciones como respuesta, son muestras de intolerancia y constituyen ataques a la libertad expresión.
Con la fuerza política y poder que llega AMLO a la presidencia de México, bastará con que lo ejerza para que no haya duda de “quién manda aquí” y quede claro que no “estará de adorno ni será florero”. Sus mensajes subliminales y las advertencias, entonces, salen sobrando, a no ser que sea otra su intención.
Como dice el clásico, pero qué necesidad.