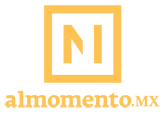Adrián García Aguirre / Carrillo Puerto, Quintana Roo
* Don Rafa, el nevero de la plaza tiene la palabra.
* Javier Reyes, último de los ferrocarrileros del pasado.
* Pide que vuelva la gente…como antes.
* Todo está intacto, como la taquilla y la sala de espera.
* Cien familias viven en el barrio Héroe de Nacozari.
“La paradoja del modelo turístico es que, aunque llegaran en tren los millones de extranjeros que se prevé, y los dólares llegaran en carretilla y regaran la península, muchos ejidatarios ni siquiera saben cómo podrán beneficiarse. En nuestra comunidad tenemos un cenote en el que caben 40 personas”.
Esto opinan los ejidatarios del municipio de Carrillo Puerto, quienes se refieren al espectacular cenote azul que administran y que cada verano dejaba casi 900 dólares mensuales a la comunidad. “Aunque vinieran mil turistas más y se construyera un hotel, en el cenote solo caben 40 personas”, dicen con bastante lógica.
En Felipe Carrillo Puerto, en la parada número 15 del tramo Caribe —que será un espectacular edificio de columnas con una gran circunferencia abierta en el centro—, Rafael Serrano, don Rafa, el nevero de la plaza ofrece tal vez la explicación más contundente a favor del tren. “¿Daño ecológico? Destruye más la construcción de una carretera”, responde.
“¿Apropiación de la palabra maya? ¿Quién es el dueño del término Tren Maya? Los mayas no solo están en Yucatán, sino que abarcan seis estados mexicanos y llegan a Guatemala, El Salvador o el norte de Nicaragua”, explica. “¿Quién es maya? Según la Constitución se considera indígena el que habla la lengua y se identifica como tal”.
Lo añade rascándose la barba junto a su perro, recargado en su carrito de dos ruedas, un
hombre de manos anchas y brazos fuertes con un tatuaje en el hombro, ubicado desde hace años junto a las agujas que servían para cambiar el rumbo del tren.
Se acerca Javier Reyes, de 74 años, es uno de los últimos ferrocarrileros que tuvo México cuando los trenes llevaban pasajeros, y todavía no ha dejado las vías, a lo mejor por nostalgia, tal vez porque le traen un buen recuerdo.
Don Javier es capaz de diferenciar un durmiente de madera de uno de concreto por la vibración, y también se acuerda perfectamente que, a las 7 de la mañana del 18 de noviembre de 1985, empezó a trabajar en la empresa de ferrocarriles.
Dejó de hacerlo 31 años después, cuando a las 6 de la tarde, como los porteros de futbol, colgó los guantes, así como su matrimonio o el nacimiento de sus hijas, tiene marcada la fecha.
El pecho se le ensancha cuando habla de los buenos tiempos del ferrocarril: “La gente podía ir por poco dinero a los pueblos o a trabajar en las fábricas cercanas. Me gustaría volver a ver actividad en la estación, gente con equipaje, vecinos llevando productos, visitando a los parientes… que vuelva la gente como antes”, dice.
“No estoy tan feliz con la llegada del tren; pero un proyecto para revitalizar la zona, mejor que el autobús ADO porque es más económico y se puede caminar”, aclara, al pie de una estación abandonada.
El paradero donde vive mantiene intacta la estructura de siempre; las taquillas, la sala de espera, la oficina del jefe de estación, el cuarto del telegrafista, el área del revisor y la caseta de teléfono.
Junto a la estación, más de cien familias de la colonia Jesús García, el Héroe de Nacozari, viven en un barrio congelado en el tiempo adaptado a la escasez y al aire de velorio: la antigua residencia de ingenieros es ahora la escuela y, a un costado, las viviendas de cientos de trabajadores que tuvieron un pasado mejor y ahora, dicen, también un futuro.
Francisco Javier llegó a la estación con 27 años, tras una temporada en la escuela de grumetes de Veracruz que le dejó como recuerdo el ancla tatuada, era 1979 y llegó a Escárcega buscando suerte en una población mediana que por entonces ofrecía trabajo.
Lo mismo fuera laborando en el rastro que en el aserradero, en la fábrica de acero o en cualquiera de las industrias que movía el tren, hoy todas cerradas: “Antes había más billetes, el dinero alcanzaba para todo”, dice sobre una época en la que “ganaba bien por estibar durmientes y sostener decorosamente a la familia”.
Su historia es la de miles de migrantes llegados a Yucatán hace más de medio siglo desde Tabasco, Veracruz o Chiapas, cuando se puso en marcha una política de colonización de la península alimentada desde la época de Porfirio Díaz para frenar la tentación independentista y el levantamiento de los indígenas mayas como en 1847.
Este ciudadano aún se mueve entre los hierros con la soltura de un adolescente., pero dejó de ser ferrocarrilero hasta que la crisis terminó con su oficio, y hoy también vigila el antiguo taller donde se reparaba el tren.
“Aquí se sancochaban los durmientes, ahí se inyectaba líquido, ahí se corregía, ahí se tiraba el chapopote…”, explica mientras señala y recorre el taller abandonado repleto de rieles oxidados, sierras y tornos llenos de polvo, hornos industriales, chimeneas ennegrecidas y montañas de tornillos del tamaño de un brazo.
Ahí anda y a veces pernocta, entre un sinfín de fierros tan viejos como la estación, que dicen será renovada para dar espacio a las instalaciones del tren peninsular de las ilusiones que, ojalá, dice Javier Reyes, sean realidad y no cuentos como los del pasado.