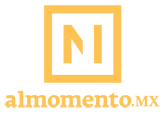De Octavio Raziel
De Octavio Raziel
No recuerdo por
qué mi madre estaba, casi, en el lecho de muerte; lo que sí, es que alguien, y por algo que ignoro, me sustrajo del seno familiar y me llevó a un hospicio para niños expósitos, esto es, de padres desconocidos, a un costado de la Catedral de Puebla. Según mis pocos recuerdos –había apenas cumplido los cinco años- las monjas tenían su personal forma de educar y castigarnos. Una madrugada, con frío mortal, nos llevaban a la primera misa del día cuando escuché pronunciar dos veces mi nombre. Cuando giré la cabeza alguien me levantó y me subió a un automóvil negro. En ese momento empieza la obscuridad en mis remembranzas. ¿Días, semanas? Hasta que me veo en un lugar donde hombres de piel morena llevan cargando petates, cobijas o bultos, y mujeres de falda larga, con su chilpayate envuelto en un rebozo, aguardan algo o a alguien. Al fondo de una terminal de autobuses – luego supe que ese era el lugar- aparece mi madre que me recibe con alegría después del empujón que me da un hombre desconocido que huye entre la gente. Me enteré tiempo después que mi abuela y mi madre habían pagado un rescate por mi libertad. ¡Uff! dos plagios en el quinto de mi vida.
Como en la ópera china en la que el actor da un salto y eso significa viajar en el tiempo y en el espacio, así yo aparecí en el pueblo de Teposcolula, en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca. No hubo interines. Ahí, mis evocaciones dan un brinco y me llevan a escuchar la voz de mi madre que me cuenta historias (mi Cuentacuentos de la noche, le digo) y guía mi mano sobre el papel de escritura.
Hubo algunas visitas posteriores al lugar. La última fue ¡hace cincuenta años!
Recuerdo la casa de la abuela a la entrada del pueblo – o salida, según desde donde se vea- que colindaba con la de la tía-abuela Eloísa. A la vuelta, a la izquierda, la del tío-abuelo Norberto y, más adelante, la del herrero Arnulfo que sacaba de la fragua hierros candentes que, a golpe de martillo, convertía en herraduras para burros o caballos, esto es, de diferentes medidas, como en las zapaterías de ahora.
 En esta ocasión recorro la plaza principal donde pervive una sola morera, vestigio de los tiempos en que el pueblo producía seda de los gusanos que en ellos habitan. Las casas que lo circundan han sobrevivido al tiempo. Eran de las familias ricas del lugar y a las que llegaron el telégrafo, el teléfono y la mujer que la hacía de partera, médica empírica, farmacéutica y otras aptitudes para la salud. En una esquina, la casa de uno de los Ábrego está en el olvido. Se salvó de un depredador que buscaba propiedades sin aparente dueño para venderlas. Su palacio municipal no ha cambiado como tampoco su viejo reloj. La iglesia dominica, dedicada a San Pedro y San Pablo, ha sido preciosamente restaurada y su anexo, la capilla abierta a la que acudían cientos de rancheros que no cabrían en el templo, es un patrimonio de la humanidad de enorme belleza y arquitectura. La escuela en la que cursé sólo el primer año, subsiste milagrosamente al tiempo y a los temblores tan frecuentes en la región.
En esta ocasión recorro la plaza principal donde pervive una sola morera, vestigio de los tiempos en que el pueblo producía seda de los gusanos que en ellos habitan. Las casas que lo circundan han sobrevivido al tiempo. Eran de las familias ricas del lugar y a las que llegaron el telégrafo, el teléfono y la mujer que la hacía de partera, médica empírica, farmacéutica y otras aptitudes para la salud. En una esquina, la casa de uno de los Ábrego está en el olvido. Se salvó de un depredador que buscaba propiedades sin aparente dueño para venderlas. Su palacio municipal no ha cambiado como tampoco su viejo reloj. La iglesia dominica, dedicada a San Pedro y San Pablo, ha sido preciosamente restaurada y su anexo, la capilla abierta a la que acudían cientos de rancheros que no cabrían en el templo, es un patrimonio de la humanidad de enorme belleza y arquitectura. La escuela en la que cursé sólo el primer año, subsiste milagrosamente al tiempo y a los temblores tan frecuentes en la región.
Mientras disfruto un desayuno típico en la plaza, escucho una voz que pronuncia mi nombre:
– Octavio, ¿qué haces por acá? ¡Cuántos años han pasado! ¿Cincuenta?
– ¿Carmela? Qué gusto y que memoria la tuya.
La plática borda en ayeres.
– De nuestra generación sólo quedo yo. Unos se fueron a la ciudad y otros a la loma (al cementerio). Cuando te encamines de regreso a tu casa, no voltees la cara; llévate tus vivencias del ayer, no las de hoy –me dice.
Ciertamente, la mayoría de las casas viejas han sido destruidas para erigir nuevas que han roto con el paisaje original.
Hoy he venido a este lugar a rescatar cadáveres insepultos: casas, calles y sonidos. A enviarlos al fondo de una profunda fosa para que no regresen jamás; la misma que, en su momento, también yo ocuparé.