Miguel Ángel Sánchez de Armas
Muy joven caí en el vicio que Edmundo Valadés llamó “impune”: el de la lectura.
No puedo precisar en qué momento mágico me atraparon los libros. Recuerdo las novelas de Pearl S. Buck que mi madre leía todas las tardes entre la comida y la cena, la breve tregua de las escaramuzas de una abundante y ruidosa prole, y un tomo que mi padre ocultaba púdicamente y que yo leía a escondidas. Al día de hoy no entiendo el encubrimiento. Era la historia de un empresario que se divorcia, traiciona a sus amigos y finalmente se traiciona a sí mismo … supongo que habrá sido por eso.
El hallazgo de Sinhué el egipcio me encendió la imaginación. Lo leía y releía a todas horas y en todas partes para desesperación de mis atribulados padres, quienes -entre otras lindezas de su pequeño maniático- debían soportar la vergüenza de que me escapara de las comidas familiares para perderme en páginas que todavía hoy puedo citar de memoria: “Nefer, Nefer, Nefer … no podía sino repetir el nombre de la amada …”
Durante mucho tiempo la lectura fue mi pecado solitario. Mi existencia transcurría entre un sentimiento de culpa porque en misa escondía la Familia Burrón en el devocionario, porque forré La isla del tesoro con las pastas del libro de geografía y porque cuando cayó en mis manos Los tres mosqueteros, pasaba tanto tiempo en el baño perdido en la historia, que las mujeres de la casa de la abuela materna, todas beatas probadas, iban a golpear la puerta y exclamaban-casi-acusaban en tono de ensalmo, “¡¿Qué tanto haces metido ahí, muchacho?!”
Tendría unos diez años cuando en un mandado a la tienda me puse a hojear una revista de monitos y al anochecer mi atribulada madre me encontró sentado, oculto tras un mostrador, leyendo el último de varias decenas de ejemplares.
Así viví hasta que en el sexto año “A” de primaria, un profesor de feliz memoria, el maestro Toledo, exorcizó el vicio que me consumía y me hizo comprender que ni era pecado, ni ardería en las llamas del infierno, ni era motivo de vergüenza sino todo lo contrario.
En la escuela todos decían que el maestro Toledo era comunista.
Con frecuencia tenía un sueño en donde me hacía la pregunta cósmica una y otra vez, “¿para qué sirven los libros?” y una mi abuela me azotaba con vara de membrillo con la letanía: “Te-vas-a-quedar-ciego-de-tanto-leer” y una mi tía grande afligía a mi madre por haber parido a un haragán que prefería los libros al trabajo.
En esta metempsicosis me transportaba a una vida adulta en donde las muchachas preferían al analfabeto por sobre el sujeto que lee hasta las cuatro de la mañana, y en donde una hijita preguntaba, “Mami, dice mi abue que mi papá es un inútil que no trabaja, que se la pasa echado con un libro todo el día. ¿Es cierto?”
Bueno, pues todo esto para decir que he vivido rehén de mis lecturas … y muy feliz, dicho sea de paso.
Sí, leer es un vicio y concedo que hay extremos. Mi querido Pit Reyes de feliz memoria, el legendario reseñador de libros en los tiempos mejores de El Porvenir leía incluso durante la comida.
Un día sus hijos se armaron de valor y le reclamaron. Hubo un amoroso zipizape familiar. Les lanzó la admonición: si él no leía, ellos no comían. Se solventó la disputa: los jóvenes estudiaron ingeniería electrónica, contabilidad y economía y huyeron de la literatura como del maligno. Pero este es un caso que pertenece al mundo de la excepción, ya que los libros generalmente sí abonan a la felicidad.
En un libro olvidado, Lecturas que me han gustado, de un autor más olvidado, Clifton Fadiman, publicado en 1945, éste sostiene que en algunos casos la lectura “se convierte en una suerte de enfermedad, un fascinante y progresivo cáncer de la mente”, y que más allá de auxiliar al conocimiento de uno mismo, la literatura tiene una función más elevada e impersonal: “Es un reto lanzado por un espíritu superior, el autor, a uno inferior, el lector”.
No voy a abundar en esto. Dejo la provocación en la cancha del lector.
Hace algunos años llegó a mi vida la homilía Medio pan y un libro, pronunciada con fervor sacramental por Federico García Lorca al inaugurar la primera biblioteca de un pueblo andaluz perdido entre los paisajes luminosos de la campiña de donde salieron mis antepasados, y me prometí hornear mi propio pan y repartir mis propios libros.
Fue un juramento real y figurado. Lo real es que desde entonces por las mañanas mi casa huele a poesía de López Velarde; lo figurado, o no, es que en vez de repartir mis libros he repartido mis lecturas. Y como en materia de lecturas he sido católico irredento, tengo mucho que repartir.
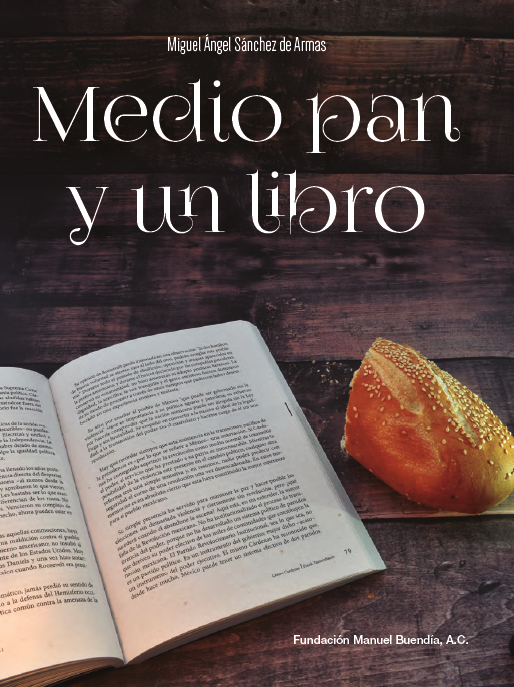
Durante más de 30 años he publicado semanalmente Juego de ojos, columna confesa de ser el único espacio no político de la comarca periodística, en donde doy rienda suelta a mis fantasías, a mis sueños, a mis manías, a mi perplejidad frente a la vida, a mi azoro por el milagro de mi hija, a mis anhelos de amor y, desde luego a dar noticia de mis lecturas.
Así nació el libro que hoy comparto con mis lectores en la liga al calce. Como Federico, pienso que medio pan y un libro es todo el equipaje que necesita quien se ha lanzado a la aventura de la vida convencido de que llegamos a este mundo para algo más que alimentarnos y reproducirnos.
Por eso tomé el título de la conmovedora alocución pronunciada en Fuente Vaqueros en septiembre de 1931, hace ya 92 años. Es decir, ayer. Aquí un fragmento:
“No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco […] a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
“Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros?
“¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: «amor, amor», y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: «¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!». Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.”
Medio pan y un libro
https://we.tl/t-w0mvNWLr5i
(El enlace caduca el viernes 27 de octubre)
