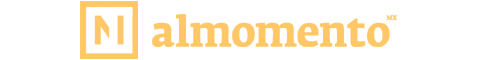Por Pablo Cabañas Díaz
Durante demasiado tiempo, la historia literaria mexicana se ha narrado como una secuencia de nombres masculinos, de episodios épicos, de modernismos heroicos y rupturas canónicas organizadas desde centros de poder intelectual. En ese relato, eficaz como mitología, quedaron al margen muchas voces que nunca buscaron protagonismo, pero sí comprensión. María Elena Ortega, Magdalena Mondragón, Margarita Paz Paredes, María Luisa Ross, Guadalupe Dueñas, Concepción Sada Hermosillo, Amparo Dávila, Margarita Michelena e Irma Sabina Sepúlveda no son autoras menores: son vértices de una literatura que construyó su densidad desde lo invisible.
¿Por qué la crítica se obstina en reproducir un canon que, en el fondo, revela sus carencias más que sus virtudes? La respuesta no reside únicamente en la misoginia estructural —aunque sin duda opera—, sino en una concepción estética que desprecia lo íntimo, lo doméstico, lo no espectacular. Y es precisamente allí donde estas autoras mexicanas desplegaron su potencia: en el gesto mínimo, en la narración del encierro, en la emoción contenida, en la lucidez como forma de resistencia.
Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila representan quizá las figuras más inquietantes de este grupo. Su narrativa no busca denunciar, sino transfigurar lo real, revelando la extrañeza radical del mundo cotidiano. En Dueñas, la lógica se rompe por dentro; en Dávila, lo real se contamina de lo monstruoso, sin que medie una frontera clara entre lo mental y lo metafísico. Ambas dialogan con Kafka, con Poe, pero lo hacen desde una conciencia de género y de época: ser mujer en el México de mediados del siglo XX implicaba una violencia soterrada, una cotidianidad opresiva que ellas supieron convertir en alegoría.
Margarita Michelena, por su parte, introduce una inteligencia crítica en su poesía que desborda las categorías. Poeta, ensayista, editora, articulista: su obra traza una constelación que cuestiona no sólo la exclusión de la mujer en la letra, sino los mecanismos que rigen el pensamiento literario. Su uso del lenguaje revela un orden que desafía el logos masculino dominante: una sintaxis de la claridad cargada de ironía y precisión filosófica.
Hay también en María Elena Ortega, María Luisa Ross y Concepción Sada Hermosillo una reivindicación de la historia desde una voz femenina no subalterna, sino reformuladora. La Revolución Mexicana, ese archivo masculino por excelencia, es leído por ellas desde el cuerpo herido, desde el exilio familiar, desde el duelo no épico. No es una relectura revisionista: es una experiencia vital vuelta discurso.
Margarita Paz Paredes e Irma Sabina Sepúlveda, desde la trinchera de la literatura infantil y juvenil, encarnan otra forma de disidencia: formar lectores, educar la sensibilidad, sembrar preguntas. Su apuesta fue tan política como estética. Rechazaron la espectacularidad de los manifiestos para habitar el terreno fértil de la pedagogía crítica.
Estas autoras no están perdidas, ni silenciadas: están esperando una crítica capaz de ver en su aparente marginalidad una arquitectura secreta de la literatura mexicana. No son anexos al canon: son su reverso necesario. Releerlas no es solo un acto de restitución histórica, sino una transformación de la idea misma de lo literario en México. Ellas no piden lugar: lo construyeron. Lo que falta es que miremos