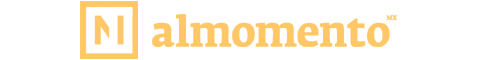Por PABLO CABAÑAS DÍAZ
Salvador Elizondo nació en la Ciudad de México en 1932, en el seno de una familia ligada profundamente al ámbito cultural. Su tío materno fue el poeta Enrique González Martínez; su tío paterno, José F. Elizondo, una figura destacada en el periodismo y la crítica musical. Durante su infancia vivió en la Alemania nazi, donde su padre se desempeñaba como cónsul. Esta temprana inmersión en un mundo crispado por el autoritarismo marcó para siempre su sensibilidad estética e intelectual.
Educado en el Colegio Alemán, en escuelas maristas y más tarde en instituciones de Estados Unidos, Canadá y Cambridge, Elizondo adquirió una formación cosmopolita y diversa, siempre al margen de los moldes convencionales de la literatura mexicana. Con Farabeuf (1965), irrumpió como una anomalía dentro del panorama narrativo nacional: una novela de estructuras circulares, influida por el pensamiento visual, el cine, y el simbolismo europeo.
En 2002, cuando dirigía la Coordinación de Estudios Generales de la Universidad de las Américas, se le invitó a participar en el ciclo International Lecture Series, dedicado a las artes y el pensamiento contemporáneo. Su intervención consistió en un recuento minucioso de sus obras, pero no logró trascender más allá del inventario intelectual. La charla fue, en efecto, poco estimulante: un ejercicio que se alejó del fervor crítico o del impulso revelador que su obra parecía prometer. Sin embargo, incluso en su tono apagado, Elizondo mantenía esa extraña autoridad que poseen los escritores que escriben contra la corriente del tiempo.
Su obra, al igual que la de contemporáneos como José Emilio Pacheco o Sergio Pitol, no escapó al eco de la violencia del siglo XX. Pero Elizondo no buscó relatar la historia, sino examinar la posibilidad misma del lenguaje ante el abismo. Escritor de estructuras, de imágenes detenidas, de grafías reflexivas, su narrativa fue siempre una meditación sobre la mirada, el yo y la imposibilidad de decir lo real sin fracturarlo.
Murió el 29 de marzo de 2006 en la Ciudad de México. Su ausencia fue silenciosa, como su estilo. La literatura mexicana perdió entonces no a un novelista de grandes públicos, sino a un artesano del enigma, un teórico de la percepción. Su legado permanece en el margen: un territorio incómodo, pero fértil, donde aún resiste la escritura como interrogación