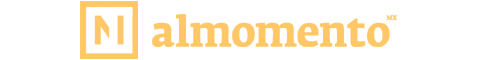(Segunda parte)
Por Pablo Cabañas Díaz
El reclamo de González de Alba tenía un trasfondo más profundo que el mero litigio literario. Se trataba de un debate sobre la fidelidad de la memoria. Para él, Los días y los años no era solo un libro: era su testimonio vital, escrito desde la cárcel, desde la experiencia de haber estado allí. Nadie, ni siquiera Poniatowska, podía alterar esa voz sin traicionar la verdad histórica.
A ello se sumaba un agravio personal. González de Alba denunció que en la dedicatoria de “La noche de Tlatelolco”, Poniatowska incluyó a su hermano fallecido como si hubiera sido una víctima más del 68. Aquello, a su juicio, constituía una falsificación simbólica. El resentimiento se volvió incesante y se prolongó en sus columnas periodísticas, hasta llegar al extremo de que, en su último artículo publicado en Milenio, el mismo día en que decidió suicidarse, el 2 de octubre de 2016, dedicó duras palabras contra la escritora.
El episodio, más allá de lo personal, expone un dilema mayor: la tensión entre la memoria individual y la memoria colectiva. González de Alba, como actor y testigo, exigía respeto absoluto a la literalidad de su voz. Poniatowska, en cambio, buscaba levantar un coro en el que ninguna voz fuera hegemónica, sino parte de un tejido plural. La confrontación era inevitable: lo que para él era una experiencia única e inalterable, para ella formaba parte de un mosaico destinado a preservar el dolor de todos.
Ambas obras, sin embargo, permanecen. “Los días y los años” nos recuerda que el 68 no terminó en la plaza, sino que continuó en las celdas húmedas de Lecumberri, en la dignidad de los presos políticos, en su hambre y su persistencia. “La noche de Tlatelolco” nos muestra que la memoria no es solo de los testigos, sino de toda una sociedad que necesita escuchar múltiples voces para no olvidar. En medio de ambas, la disputa entre sus autores revela que la memoria no es un territorio pacífico: es un campo de batalla en el que se enfrentan la experiencia individual, la denuncia colectiva y la interpretación literaria.
El legado del 68 está atravesado por esa tensión. González de Alba y Poniatowska, más allá de sus querellas, compartieron un mismo impulso: impedir que la matanza se disolviera en el olvido. Sus libros, distintos y hasta opuestos en su concepción, son dos pilares de la memoria mexicana. La paradoja es que en la disputa por la verdad, ambos terminaron construyendo otra capa de memoria: la del desencuentro entre quienes lucharon por recordar.
La historia, al final, no pertenece a un solo autor ni a una sola voz. Pertenece a la sociedad que decide escucharla, discutirla, cuestionarla. Y en esa tarea, tanto González de Alba como Poniatowska siguen siendo imprescindibles: no porque estén de acuerdo, sino porque en su desacuerdo se refleja la complejidad de un país que aún busca comprender el eco sangriento del 2 de octubre.