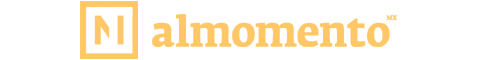Por Pablo Cabañas Díaz
Paco Ignacio Taibo II ha provocado, una vez más, el ruido de la polémica. Su afirmación —esa frase lanzada con la ligereza de quien desconoce el eco de la historia— de que no se debe incluir “un poemario horriblemente asqueroso de malo” solo por haber sido escrito por una mujer, revela no tanto un juicio literario, sino una carencia de memoria. Como si la poesía mexicana escrita por mujeres en el siglo XX no hubiera existido, como si la historia del verso fuera una galería masculina donde apenas se cuelan los nombres de Rosario Castellanos o Pita Amor. Detrás de la frase de Taibo se esconde un problema más profundo: la persistente invisibilización de las mujeres que escribieron desde los márgenes, desde la conciencia y el cuerpo, desde la intemperie de una patria que las negó.
La historia de la poesía mexicana demuestra que las mujeres fundaron la voz poética moderna. Mientras Taibo invoca al “boom latinoamericano” como justificación, olvida que hubo un boom silenciado, un estallido más profundo, interior, en el que las mujeres encontraron en la palabra no un oficio, sino una forma de rebelión.
Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, fue también una poeta de la pasión y del desafío. Concha Urquiza, místico-erótica y comunista, escribió en la frontera entre el deseo y la fe. Su poema “Yo soy como la sierva que en las corrientes brama” es una alegoría de la mujer que busca, que se incendia, que no teme al castigo. Ellas inauguraron un linaje de fuego que Rosario Castellanos, Dolores Castro y Enriqueta Ochoa convertirían en una de las columnas morales de la literatura mexicana del siglo XX.
Castellanos entendió que la poesía no era ornamento, sino combate. En Kinsey Report exhibió la hipocresía de una sociedad que convertía a la mujer en sombra del deseo masculino. “Por obediencia cedo”, escribe, con una ironía que duele porque sigue siendo verdad. La mujer mexicana, desde sus versos, no busca el amor romántico sino la conciencia; no reclama galardones, sino el derecho a existir sin pedir perdón. En Meditación en el umbral condensó la historia universal de la mujer en una sola súplica: “Debe haber otro modo de ser humano y libre”. No hay frase más lúcida ni más revolucionaria en la poesía mexicana del siglo XX.
Dolores Castro y Enriqueta Ochoa continuaron esa genealogía del desvelo. En Castro, el cuerpo femenino se funde con la naturaleza: “A la sombra de las palabras / oigo correr el agua / que se recoge en cada cosa”. La mujer es raíz, tierra, semilla. En Ochoa, en cambio, la voz femenina se vuelve grito de parto, profecía del desamparo: “Mi tierra es la región del embarazo y yo soy la semilla donde Dios es el embrión en vísperas”. Frente a ellas, la indiferencia institucional de hoy suena como una herejía.
El error de Taibo no radica solo en su frase desafortunada, sino en la idea de que la calidad literaria puede separarse de la historia de la exclusión. La estética no es neutra. La literatura escrita por mujeres fue despojada de legitimidad no por su falta de talento, sino por el cerco cultural que las confinó al silencio. Si revisamos la historia de la poesía mexicana del siglo XX —como lo ha hecho Gloria Vergara en su estudio sobre la identidad de las poetas—, encontramos una evolución que va del reclamo social al diálogo con lo sagrado, de la confesión al pensamiento. Margarita Michelena, Pura López Colomé, Ulalume González de León, Coral Bracho o Elsa Cross no necesitan cuotas: su sola obra basta para redefinir la noción de lo poético.
El FCE —institución que alguna vez fue faro de la modernidad cultural mexicana— debería ser el primer espacio en rescatar esa tradición. La poesía escrita por mujeres no pide favores: exige ser leída en igualdad. El gesto de incluir apenas siete autoras entre veintisiete nombres no es un error administrativo, es una reproducción del canon patriarcal que aún domina las antologías. Como si la voz femenina fuera un apéndice del “gran momento de la literatura latinoamericana” que Taibo celebra.
Toda exclusión cultural tiene un correlato político. Invisibilizar a las poetas mexicanas del siglo XX es perpetuar la estructura simbólica que las subordinó: la iglesia, el matrimonio, el Estado, la crítica. Por eso, el debate que desató Taibo no es trivial. Es una grieta en la conciencia nacional.
Si se quiere fomentar la lectura en América Latina, no basta con repartir libros; hay que repartir memoria. De nada sirve que los jóvenes lean a Onetti o a García Márquez si ignoran que en México una mujer llamada Rosario Castellanos escribió contra todos los silencios posibles. Que Enriqueta Ochoa se atrevió a engendrar a Dios en sus entrañas. Que Pita Amor desafió al tiempo y a la moral con un descaro que aún escandaliza.
Las poetisas mexicanas del siglo XX no escribieron “horriblemente asqueroso”. Escribieron terriblemente humano. Fueron espejo y herida de una nación que todavía no se atreve a mirar a sus creadoras de frente. Si la operación de fomento a la lectura que encabeza el FCE quiere ser “la más grande del mundo”, que empiece por una pequeña corrección histórica: reconocer que sin las mujeres, la poesía mexicana sería apenas un murmullo en la página.