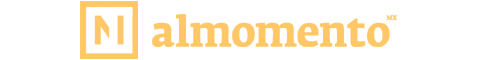Por Pablo Cabañas Díaz
En 1966, la literatura mexicana también tuvo su primavera, su revuelta generacional. Aunque sin pancartas ni adoquines, el gesto fue igual de subversivo: romper con el tono grave de la solemnidad nacionalista para dejar entrar el desorden vital del rock, la ciudad y el cuerpo. José Agustín y Gustavo Sainz no llegaron al mundo editorial como meteoritos sin órbita, sino como parte de un diseño cuidadosamente trazado por Emmanuel Carballo, un inquisidor benévolo que entendió que los viejos filtros de legitimación ya no bastaban.
Carballo, figura relevante de la crítica literaria mexicana del siglo XX, no sólo les abrió la puerta a los jóvenes; les construyó un escenario. La serie Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos fue, en rigor, una estrategia de autopromoción dirigida y permitida. No era el concurso literario ni la reseña laudatoria en un suplemento: era la autobiografía como carta de intención, como manifiesto velado. El canon, por primera vez, se abría no desde la cátedra, sino desde el testimonio de la experiencia.
Pero Carballo no era un incendiario. Su audacia tenía cálculo. En sus prólogos deja claro que estos jóvenes —irreverentes, sí— no venían a quemar la tradición, sino a reconectarla con el pulso del presente. Por eso los alinea con una genealogía que va de Fuentes y Paz hasta él mismo. Les da una especie de ciudadanía literaria anticipada. El lector, así, no se enfrenta a unos bárbaros a las puertas de la ciudad, sino a herederos legítimos de una sensibilidad cosmopolita que dialoga con lo mexicano y lo universal.
Agustín y Sainz supieron hacer de esa legitimidad una trinchera y un trampolín. Sus relatos biográficos no solo delinean el perfil de escritores precoces; también anticipan las claves de una nueva estética: un mestizaje estilístico que va del genus humile —ese tono coloquial, falsamente oral, impregnado de la jerga urbana— al genus sublime, donde se cruzan Faulkner y Burroughs con ecos de Joyce. La alta y la baja cultura, por fin, sin complejos.
La ciudad se convierte en escenario y personaje. El joven capitalino —y con él, una juventud hasta entonces muda en la literatura— emerge como sujeto narrativo: erotizado, fragmentado, rebelde, culturoso y desarraigado. Ama, fuma, se masturba, se droga, reniega del padre y se pierde en fiestas interminables mientras escucha música importada y piensa en Kafka o en Camus. No es que ignore la tradición mexicana, es que ya no la venera.
La gran novedad no fue solo el contenido, sino el tono. La tumba (1964) de Agustín y Gazapo (1965) de Sainz no son simples ejercicios de juventud: son mapas afectivos de una generación que sentía que el país que habitaba no se parecía al país que leían. Lo personal, lo íntimo, lo mundano, se volvió materia literaria. Y con ellos, vinieron otros: Parménides García Saldaña, Margarita Dalton, Orlando Ortiz, Juan Tovar, Julián Meza, René Avilés Fabila… un enjambre de voces que encarnaban un nuevo ethos: el de la contracultura mexicana.
Este movimiento no fue un fenómeno aislado ni espontáneo. Fue producto de una mutación social. El crecimiento de las clases medias urbanas, el rejuvenecimiento poblacional, y sobre todo, la llegada masiva de expresiones culturales estadounidenses y europeas (cine, televisión, música, publicidad) generaron una juventud con nuevos referentes simbólicos. Sainz y Agustín fueron sus traductores, sus portavoces, sus cronistas.
Si algo revelaron aquellos escritores fue que el México moderno ya no podía leerse sólo desde el campo, el mito o la épica. Había que narrarlo desde la avenida Insurgentes, desde la azotea, desde el asiento trasero de un coche lleno de humo.
Hoy, cuando la palabra “autoficción” circula como una moda tardía, conviene recordar que en México ya se ensayaba desde hace décadas, no con pretensiones narcisistas sino como una forma de demoler el artificio del narrador omnisciente. Agustín y Sainz no sólo escribían sobre sí mismos: escribían a través de sí mismos una época que buscaba verse al espejo con otros ojos.
Y eso, más que literatura, fue una revolución silenciosa.