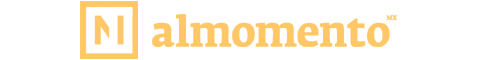Por Pablo Cabañas Díaz
Cuando en 2008 Mariano Ávila publicó Entre Dios y el César: líderes evangélicos y política en México, lo hizo en un momento en que el país todavía digería los cambios políticos derivados de la alternancia en el poder. La transición democrática había quedado simbolizada en las elecciones del año 2000, con la derrota del PRI tras siete décadas de hegemonía. El libro, sin embargo, no se limita a narrar el acontecimiento electoral: lo utiliza como prisma para examinar un fenómeno de larga duración y hasta hoy insuficientemente estudiado —la relación entre las iglesias evangélicas y la política en México.
La obra, fruto de la tesis doctoral en Ciencias Sociales de Ávila en la Universidad Autónoma Metropolitana, revela desde su estructura una ambición doble: por un lado, establecer un marco metodológico y conceptual riguroso; por el otro, ofrecer una radiografía empírica de la presencia política evangélica. Seis capítulos y 286 páginas que dialogan entre la historia, la sociología política y la teología, uniendo la mirada del exegeta con la del investigador de campo.
En los dos primeros capítulos, Ávila coloca las bases: define las categorías de análisis, discute el papel de la religión en la esfera pública y recupera los debates internacionales sobre la relación Iglesia–Estado. No es un simple repaso teórico; es un intento por abrir un espacio conceptual en un campo que en México ha sido dominado casi en exclusiva por los estudios sobre catolicismo. En este sentido, Ávila rompe con la invisibilización histórica de los evangélicos, situándolos como actores sociales con voz propia en la arena política.
El tercer capítulo introduce una perspectiva histórica sobre las relaciones entre las iglesias evangélicas y el Estado mexicano. Aquí el autor muestra con claridad cómo, desde el siglo XIX, el protestantismo se insertó en los intersticios del Estado liberal. Los evangélicos fueron vistos al mismo tiempo como aliados de la modernización y como sospechosos de extranjerismo. Esa tensión acompañó su desarrollo y reaparece en la vida política del fin de siglo XX, cuando el Estado abrió un espacio legal más amplio con las reformas constitucionales de 1991.
El cuarto capítulo amplía el horizonte: Ávila analiza las experiencias políticas de los evangélicos en América Latina, deteniéndose en Perú, Chile y Brasil. Estos tres países ofrecen un laboratorio comparado: desde el protagonismo pentecostal en Brasil, con su capacidad de movilización electoral, hasta las inserciones más tímidas en Chile y Perú. El contraste permite comprender por qué en México, pese a la diversidad evangélica, no se ha consolidado un “partido evangélico” fuerte. La pluralidad interna, la rivalidad denominacional y la desconfianza hacia la política como “mundo del César” han dificultado una acción unificada.
El quinto capítulo aborda el núcleo de la investigación: las actitudes políticas de los líderes evangélicos mexicanos tras las reformas de 1991. Ávila recurre a encuestas de opinión y entrevistas, con lo que el libro gana frescura y densidad empírica. Descubre un mosaico complejo: por un lado, líderes que asumen la participación política como una responsabilidad cristiana; por otro, quienes la rechazan por considerar que contamina la pureza de la fe. Entre ambos polos, una amplia gama de posiciones intermedias que oscilan entre el pragmatismo electoral y la reserva ética.
El sexto capítulo presenta los resultados de la encuesta aplicada a líderes evangélicos durante las elecciones del 2000. Aquí se revela que, si bien existió un interés creciente en participar, no hubo un bloque evangélico homogéneo. Las preferencias políticas se dividieron entre PAN, PRI y PRD, lo que contradice la idea simplista de que los evangélicos constituyen un voto cautivo. El hallazgo es decisivo: la pluralidad política de los evangélicos refleja tanto la diversidad interna de sus iglesias como la fragmentación del sistema político mexicano.
La conclusión del libro se detiene en una pregunta que todavía hoy sigue vigente: ¿qué papel pueden jugar las iglesias evangélicas en la construcción democrática del país? Ávila responde con cautela. Reconoce la aportación de los evangélicos como promotores de una ciudadanía más activa, pero advierte también los riesgos de reproducir estructuras autoritarias al interior de las iglesias que pueden limitar la formación democrática. En esa tensión entre aporte y límite reside, quizá, la aportación más lúcida de su obra.
Lo notable de Entre Dios y el César es que no se deja seducir ni por la exaltación ingenua ni por el desprecio desdeñoso. En lugar de celebrar sin matices la irrupción política evangélica, Ávila la somete a escrutinio crítico; en vez de minimizarla como irrelevante, reconoce su importancia en un país donde los evangélicos representan un porcentaje creciente de la población. Su tono, sereno y analítico, se distancia de la polémica inmediata para situar el debate en una perspectiva de largo alcance.
A casi dos décadas de su publicación, el libro de Ávila mantiene su vigencia. Desde entonces, los evangélicos han seguido ganando espacio público, algunos incluso participando de manera directa en campañas y cargos políticos. Sin embargo, la investigación sistemática sobre su impacto sigue siendo escasa. La pregunta que Ávila dejó abierta —cómo ha evolucionado la relación entre evangélicos y política después del 2000— sigue esperando respuestas. Tal vez lo que se necesita es precisamente lo que él propuso: una investigación que combine lo cuantitativo y lo cualitativo, lo histórico y lo teológico, para comprender no sólo qué hacen los evangélicos en la política, sino qué significa teológicamente esa participación.
Entre Dios y el César se inscribe así en una tradición de análisis que no separa la fe de la historia, ni el texto bíblico de la realidad social. En ese gesto, Ávila se revela como heredero del teólogo que estudia con rigor la Palabra, pero también del intelectual público que sabe que la religión, en países como México, no puede comprenderse al margen de la política.