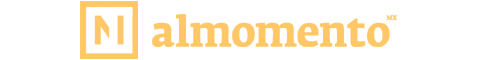A los tatarabuelos, Julián García y Antonia Villa.
Luis Alberto García / Sevina, Michoacán
* La relación de los nativos con los colonizadores.
* Conflictos posteriores entre vencedores y vencidos.
* Unos veían lo que quedó y otros mantenían la explotación.
* La jerarquía del cazonci Tanganxoán II Tzintzicha se mantuvo.
* Cambió de nombre y fue asesinado por Nuño de Guzmán.
* Vasco de Quiroga, filántropo, inició su obra después de 1530.
A pesar de la sumisión pacífica habida luego de la conquista del imperio purhépecha, la relación entre vencedores y vencidos no fue sin conflictos, con los intereses de cada uno de ambos grupos enfrentados constantemente.
Por un lado, estaban los indígenas solamente contemplando y viendo lo que quedó, y por otro los españoles que permanecían vigilantes e inaugurando un régimen de explotación despiadada de cuanto les fue posible, dando como consecuencia inmediata la muerte de Tanganxoán II Tzintzicha.
En un escenario de contradicciones notables y una realidad traducida en crueldades infinitas, el cazonci había sido bautizado con el nombre de Francisco Tanganxoán; pero en ese teatro de iniquidades sin nombre, luego, en juicio sumario, fue procesado y asesinado injusta y atrozmente por Nuño de Guzmán en 1530.
Muerto el cazonci, su jerarquía se mantuvo en pie y se debió negociar, así como garantizar la continuidad del linaje Uanácaze con los purhépechas al mando del reino por un tiempo más, y para lograr los acuerdos fue importante el papel del primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga.
Amortiguándose los conflictos con la mediación del bien llamado “Tata” Vasco, este benefactor de los indios tuvo una participación filantrópica al querer crear una Utopía como la que intuyó Tomás Moro en Europa, importante desde la iniciación de su obra pastoral, en la década de 1530, al fundar nuevas poblaciones y crear industrias artesanales rústicas en cada una de ellas.
Asimismo, los aborígenes participaron con los españoles en exploraciones en Colima, Jalisco y la costa michoacana, en la pacificación de una rebelión en la región del río Pánuco y en el aporte de miles de guerreros para la expedición de Cristóbal de Olid en la conquista de Las Hibueras, actual Honduras.
Asimismo, forzados por Nuño de Guzmán, los purhembes lo acompañaron y engrosaron sus tropas en la conquista de la Nueva Galicia -hoy Jalisco, Nayarit y Colima, al occidente de México-, que llegaron también a Sinaloa y Zacatecas.
A su paso por esos territorios, Nuño de Guzmán -como Atila el caudillo de los hunos de las estepas, quien llegó hasta Europa- dejó ver su condición genocida al dejar atrás una huella de violencia, atrocidades y exterminios de numerosas comunidades de esas regiones occidentales y norteñas, tierras a las que jamás habían llegado los hombres blancos, barbados y de ojos claros.
Entre 1539 y 1565, los últimos descendientes legítimos del linaje Uanácaze -los hijos del cazonci, Francisco Tariácuri y Antonio Huitziméngari- fueron obligados a participar en las exploraciones al Bajío, al centro y al norte, donde fueron descubiertas ricas vetas de plata que llevaron a la fundación de los llamados reales mineros.
Francisco, se sabe de cierto, combatió al lado del virrey Antonio de Mendoza cuando le ordenaron controlar la rebelión del Mixtón, mientras que su hermano y sucesor, Antonio, entre 1551 y 1553 comandó a alrededor de mil purhembes en la guerra contra los chichimecas en Querétaro, que se extendió hasta finales del siglo XVI.
Antonio Huitziméngari apoyó además la fundación de poblaciones que ayudarían a consolidar el importante camino conocido como de Tierra Adentro, desde la capital del virreinato hasta el actual Nuevo México, que unía a la Ciudad de México, con las minas de Guanajuato y Zacatecas.
Además de combatientes, una vez pacificando el norte, los indios michoaques apoyaron con colonizadores, que junto a tlaxcaltecas y otomíes servían de apoyo en la ocupación del norte y como un ejemplo para los rebeldes chichimecas, por lo que aún existen poblaciones con barrios purhépechas en el Bajío guanajuatense y en Zacatecas.
La incorporación de los purhépechas y de su señorío fue un gran soporte para los proyectos españoles, por las razones descritas, aunque para los de Michoacán no se reportó beneficio alguno ni para sus élites, que consideraron que sus rangos nobiliarios no debían ser disueltos.
Esto a pesar de no haber conseguido los mismos privilegios que, en el mismo siglo XVI, los tlaxcaltecas sí lograron conservar como estatus importante, salvo que los descendientes del cazonci recibieron el cargo de gobernadores indios de la ciudad de Mechuacan; es decir, Tzintzuntzan, la antigua capital imperial.
Tal circunstancia no limitaba su jurisdicción a una sola de las llamadas Repúblicas de Indios, sino que se extendía sobre todos los pueblos de la provincia, teniendo la facultad de hacer levas para reclutar e integrar milicias, reclutar mano de obra y canalizarla a la construcción de las mansiones y casas de los españoles, así como hacer justicia en ciertos casos.
En una obra respecto a la convivencia entre europeos y aborígenes, se plantea que hubo una autoridad que, indudablemente, no pudieron ejercer otros señores indígenas, sometidos forzosamente a aceptar cargos de elección en esas Repúblicas de Indios.
Warren J. Benedict, sociólogo estadounidense, opina que, mientras Antonio Huitziméngari ejerció su cargo de gobernador indio en la ya entonces denominada provincia de Michoacán durante veinte años, de 1545 hasta que falleció en 1565, “se dio un ejemplo de las formas de relación existentes entre conquistados y conquistadores”.
En Contactos Exteriores del Estado Tarasco. Influencias desde dentro y fuera de Mesoamérica (El Colegio de Michoacán. México 2013), Sarah Albiz-Wieck, politóloga francesa, coincide con Benedict al señalar la rebeldía que mantuvieron los vencidos para someterse a los vencedores.
Bibliografía
Castro Gutiérrez, Felipe, Los Tarascos y el Imperio Español, 1600-1740, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Michoacana de San Nicolás, (México, 2004).
De Alcalá, Jerónimo, Relación de Michoacán, El Colegio de Michoacán (México, 2013).
Escobar Olmedo, Armando Mauricio, Proceso, tormento y muerte del cazonzi, último gran señor de los tarascos, Nuño de Guzmán. 1530; introducción. versión y notas de Armando M. Escobar Olmedo (México, 1997).
Espejel Carbajal, Claudia, La justicia y el fuego, dos claves para leer la Relación de Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 2008, tomo I y II.
López Sarrelangue, Delfina Esmeralda, La Nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal, 2a Edición, Universidad Nacional Autónoma de México, Morevallado Editores (México 1999).
Martínez Baracs, Rodrigo, Convivencia y utopía. El gobierno indio y español de Mechuacan, 1521-1580, Fondo de Cultura Económica-CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, (México 2005).
Warren, J. Benedict, La conquista de Michoacán, 1521-1530, traducido por Agustín García Alcaraz, 3ra Edición, México, Fímax Publicistas, 2016.