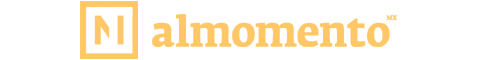Luis Alberto García / Pátzcuaro, Michoacán
* Opiniones de Hans Roskamp y Marcia Castro Leal.
* En “El Opeño”, una cultura hacedora de tumbas.
* Fechas tempranas conocidas por el radiocarbono 14.
* La cultura de Chupícuaro data de 800 a. C.
* Los indígenas adaptaron su historia al nuevo orden.
* Existen varios documentos pictográficos michoacanos.
* Relevancia y trascendencia de la Relación de Michoacán.
La etnia originaria purhépecha, purhé o purhembe ocupó el occidente de México, al menos desde principios del período preclásico, y existen evidencias sobre sociedades agrícolas tempranas desde antes de 1800 a. C., como la cultura hacedora de tumbas de “El Opeño”, cerca de la actual Jacona, al norte de Michoacán.
Las fechas más tempranas conocidas por el uso de radiocarbono 14 en los sitios arqueológicos del preclásico son de alrededor de 1800 a. C. y la cultura del preclásico más conocida en Michoacán es la cultura de Chupícuaro que, se considera, se desarrolló entre 800 a. C. a 100 d. C.
En ese sentido, Marcia Castro Leal escribió en Los Tarascos, Historia General de Michoacán (Colmich 1989), que la mayoría de los sitios chupícuarenses se encuentran en la cuenca del lago de Pátzcuaro, y se ha encontrado influencia de Teotihuacán en manifestaciones como la arquitectura monumental, la cerámica del período clásico.
“En cuanto a las fuentes etnohistóricas, si bien se menciona de forma indirecta el uso de códices en Michoacán para la época prehispánica, lo cierto es que todos los documentos pictográficos de origen indígena conocidos hasta ahora, son coloniales.”, apunta la antropóloga.
Añade que los pueblos indígenas de Michoacán adaptaron su historia al nuevo orden virreinal, elaborando sus propios documentos que fueron usados como instrumentos jurídicos para reivindicar reclamos, por lo que la información contenida debe contrastarse con otras fuentes.
En estos documentos pictográficos los indígenas registraron parte de su memoria sobre el pasado prehispánico y para los siglos XVII y XVIII apareció otro género de textos con caracteres escritos, que hoy son conocidos como “títulos primordiales”, algunos acompañados con pinturas.
Estos documentos -asevera la maestra Castro Leal- contenían la historia fundacional o refundacional del pueblo; pero dado el carácter no occidental de la memoria indígena, estos documentos no tienen coherencia cronológica y suelen mezclarse acontecimientos de distintas épocas.
“También se mencionan las genealogías de caciques, anales históricos y la demarcación de límites territoriales, que servían para reivindicar los derechos políticos de los caciques o sobre la tierra ante la Corona”.
La investigadora de El Colegio de Michoacán, institución que editó su libro sobre la etnia purhépecha, anota en él que se conocen más de una veintena de documentos pictográficos de tradición indígena, elaborados durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y que han recibido distinta nomenclatura por parte de los estudiosos.
Varios se encuentran resguardados en archivos y museos, otros más han terminado en el extranjero o en colecciones privadas, muchos se han perdido con el paso del tiempo, y algunos aún permanecen inéditos en varias comunidades indígenas.
Fueron elaborados con diferentes materiales, como amate, maguey, papel europeo o tela, con una compleja iconografía y la mayoría glosados con caracteres latinos.
La siguiente relación de documentos indígenas pictográficos michoacanos, su nomenclatura y fecha, se ha tomado de las investigaciones de Hans Roskamp y Marcia Castro Leal, aunque hay otros que no se han investigado o que han desaparecido, entre ellos la primera parte de la Relación de Michoacán de fray Jerónimo de Alcalá.
Se coloca entre paréntesis el nombre anterior con el que era conocido para evitar confusiones con los más mencionados, el año de su elaboración cuando es conocido; el lugar de elaboración corresponde con su nombre, a menos que se indique lo contrario en corchetes.
Entre los documentos del siglo XVI se pueden mencionar la Relación de Michoacán, también conocida como Códice Escorialense de 1541, procedente de Tzintzuntzan y Pátzcuaro, los cuales están actualmente archivados en el convento de El Escorial, cercano a Madrid, España.
Es sumamente trascendente reiterar que esta es la fuente etnohistórica más importante para el pasado de Michoacán, fue escrita entre 1539 y 1541 por el franciscano fray Jerónimo de Alcalá (1508-1545), y contiene relatos traducidos y transcritos de nobles purhépechas.
Esta relación -una suerte de reportaje de campo del religioso franciscano al recoger directamente las voces de algunos protagonistas- contenía tres partes de la “historia oficial de la dinastía Uacúsecha”.
Esa narración, con más de cuarenta láminas que la ilustran profusamente, y que era conservada a través de la tradición oral, integraba la primera parte, centrada en la religión del imperio purhépecha; pero desgraciadamente, de esta solo se conserva una foja, y se dice que fue extraviada a propósito porque mencionaba las costumbres y deidades religiosas de los purhés.
La segunda parte trata de como los antepasados del cazonci o irecha Tariácuri se apoderaron del centro de Michoacán; y la tercera, se refiere a las formas de relación entre la sociedad michoaque y los conquistadores españoles y, por supuesto, la imposición de una religión ajena.