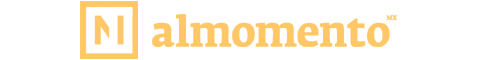Luis Alberto García / Pátzcuaro, Mich.
*Las obras de Eduardo Ruiz y Ana Cristina Ramírez.
*Eréndira es una legendaria mujer purépecha.
*Resistió a la conquista española aprendiendo a montar a caballo.
*También es un nombre personal, femenino común en Michoacán.
*Se debe conocer la leyenda y sus elementos.
*Hay que reflexionar sobre la importancia de este nombre.
*Está ligado al cardenismo y expone resultados.
*Ir en la búsqueda de las Eréndiras de carne y hueso.
El presente texto incorpora los resultados de la última etapa de investigación del proyecto “Eréndira, la leyenda tras el nombre” de Ana Cristina Ramírez Barreto, autora de una investigación documental, la cual arrojó que la leyenda de Eréndira fue escrita —y probablemente también inventada— por Eduardo Ruiz Álvarez .
Nacido en 1839 y fallecido en 1902), Ruiz fue un abogado michoacano, historiador, novelista y guerrillero liberal en la guerra contra la Intervención francesa, quien noveló un documento histórico del XVI (La Relación de Michoacán o Códice Escorial).
Eduardo Ruiz Álvarez ubica a la princesa purhépecha Eréndira en el episodio de la llegada de los conquistadores españoles a territorio michoacano en 1522, desarrollando un relato de violencia, valentía, amor, traición y encuentro intercultural.
Eréndira fue una noble purhépecha que se apropió de un caballo perdido por una avanzada de conquistadores españoles, aprendió a montarlo, resistió a la conquista durante un tiempo y luego ayudó a la evangelización de su gente.
Si bien Eduardo Ruiz no era un escritor desconocido en su tiempo y fue bien acogido 2 su libro Michoacán, paisajes, tradiciones y leyendas (en cuyo segundo volumen aparece el relato “Eréndira”), no se le menciona ni una sola vez en los varios recuentos de la literatura nacionalista e indigenista en México.
Más que referirnos a un boom literario, ocurrió con Eduardo Ruiz un boom político: el general Lázaro Cárdenas del Río, quizá el más grande estadista de México en el siglo XX, admiró la leyenda de Eréndira y solicitó a varios pintores de la segunda ola del muralismo mexicano (Fermín Revueltas, Roberto Cueva del Río, Juan O Gorman) que pintaran la escena de Eréndira a caballo.
Éstos se convirtieron en espacios públicos y didácticos cuando los donó para instituciones educativas; pero es hacia mediados de la década de 1930 cuando encontramos el nombre ya no sólo en la leyenda de Ruiz, sino en una finca de Cárdenas y varios negocios que reivindicaban su tradicionalismo (como la Nevería Eréndira, en Pátzcuaro).
También como antropónimo, nombrando a niñas nacidas en el seno de familias michoacanas que participaban en la vida política de la época. En estas “décadas cardenistas” (1930-1940) vemos que a más y más niñas se les impuso el nombre de Eréndira.
Y en más y más ocasiones en familias que no hablan purhépecha, pero que sí estaban orgullosas del pasado indígena —posiblemente también del presente—, y atendiendo al antropónimo como un marcador de cambio cultural y posición política, es posible revelar tonos nacionalistas, vanguardistas en términos de cultura general, literaria y profesional.
En el siglo XX se difunde el gusto por un relato referido a un momento crítico de la historia de este territorio, la llegada de los españoles y sus armas de guerra, en sí mismo previo a la idea de “una nación mexicana”, pero de referencia obligada para el uso político de la historia.
Las claves que destacan en este relato muestran la solución literaria al drama de la conquista, los conflictos internos en la sociedad nativa y la coexistencia con extranjeros.
Existe un trabajo de Ana Cristina Ramírez Barreto quien, extensamente, hace un recorrido general partiendo del relato de Eduardo Ruiz; las representaciones plásticas (murales) y cinematográficas; el nombre propio, especialmente en mujeres que nacieron en la década de los treinta, y, como anexo, la frecuencia del nombre en los municipios michoacanos desde 1968.
Inicia con una reflexión sobre la importancia del nombre propio, especialmente tratándose de un marcador ideológico. Esta primera sección finaliza con un cuadro sinóptico que muestra los usos del nombre Eréndira hasta ahora conocidos, y que se revisan a lo largo del trabajo.
Le sigue un apartado que comenta la mezcla de ficción y realidad en el relato de Eduardo Ruiz sobre Eréndira.
El tercer apartado presenta información sobre Eduardo Ruiz y la importante presencia de mujeres en sus textos.
El cuarto apartado es una síntesis del texto completo de Eréndira en el libro de Eduardo Ruiz.
En el siguiente, se destaca la función “espejo” que tiene Eréndira, heroína impecable, con respecto a la Malinche, personaje incómodo para el nacionalismo liberal del XIX.
El sexto apartado se centra en los murales de Eréndira y la reducción del texto de Ruiz por el transvase del lenguaje textual al visual, y de ahí al fílmico.
En el séptimo apartado se incluye la voz de algunas de las llamadas Eréndira en los años treinta, cuando este nombre era excepcional. Transversalmente, a lo largo de todos los apartados, se dan elementos para ver en contexto la idea de “cultura patriarcal” y la sutil apertura de horizontes que algunos varones, padres de hijas, propiciaron.