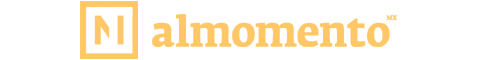(Reflexión sobre la tecnología y el habitar)
Por Carlos Prego B.
Introducción
En 1955, Martin Heidegger regresó a su pueblo natal, Messkirch, para dar una conferencia especial en honor al compositor Conradin Kreutzer. La charla que ofreció se tituló “Serenidad” (Gelassenheit), y en ella abordó tres temas que lo inquietaban profundamente: la tecnología, el modo de habitar en el mundo, y lo que realmente significa vivir con serenidad.
Lo que hace especial esta conferencia es que Heidegger logró expresar ideas filosóficas complejas usando un lenguaje que cualquier persona podía entender. No era fácil para él, acostumbrado a escribir textos densos y técnicos, pero lo consiguió. Y lo más sorprendente es que, aunque han pasado décadas, sus reflexiones siguen siendo increíblemente relevantes para entender cómo nos relacionamos con la tecnología hoy en día.
¿Qué significa realmente “serenidad”?
La palabra alemana Gelassenheit que usa Heidegger es difícil de traducir. Podríamos decir “desapego”, “desprendimiento” o simplemente “serenidad”, pero ninguna captura completamente su significado. Se trata de una actitud especial hacia las cosas: no rechazarlas completamente, pero tampoco dejarse dominar por ellas.
Esta idea tiene raíces muy antiguas. Los filósofos de la Antigüedad ya hablaban de mantener la ecuanimidad ante los altibajos de la vida. Los místicos medievales, como Meister Eckhart, desarrollaron conceptos similares, aunque en un contexto religioso muy diferente. Eckhart hablaba de “abandonar” la propia voluntad para unirse con lo divino.
Heidegger toma prestadas estas ideas, pero las lleva a un territorio completamente nuevo: el mundo moderno dominado por la tecnología. Su “serenidad” no es religiosa, sino una forma de relacionarse con nuestro mundo tecnológico sin perder nuestra humanidad en el proceso.
El problema de nuestras raíces perdidas
Heidegger observa algo preocupante en la sociedad moderna: hemos perdido la conexión con nuestro lugar de origen, con lo que él llama nuestra “tierra natal” (Heimat). No se refiere solo a un lugar geográfico, sino a esa sensación de pertenencia, de estar en casa en el mundo.
En la tradición, el ser humano crecía en un lugar específico, heredaba costumbres de sus antepasados, vivía al ritmo de las estaciones. Había una continuidad, una tradición que daba sentido y estabilidad. Pero la modernidad ha roto esos vínculos. Ahora somos como “apátridas”, desconectados de nuestras raíces.
Lo más peligroso es que hemos desarrollado una forma de pensar que Heidegger llama “pensamiento calculador”. Este tipo de pensamiento solo ve el mundo como un conjunto de problemas que resolver, recursos que explotar, objetivos que alcanzar. Es tremendamente eficaz, pero también nos desconecta de lo que realmente importa.
La era atómica y el dominio de la técnica
Heidegger escribía en los años 50, cuando el mundo acababa de descubrir el poder aterrador de la bomba atómica. Pero su preocupación iba más allá de las armas nucleares. Veía que toda nuestra civilización se estaba reorganizando alrededor de una lógica técnica y científica.
No es que la ciencia y la tecnología sean malas en sí mismas. El problema es cuando esta forma de pensar se vuelve la única forma de ver el mundo. Todo se convierte en “recursos” que explotar, “problemas” que resolver, “eficiencia” que maximizar. El mundo natural se ve solo como una fuente de energía. Las personas se convierten en “recursos humanos”. Incluso nosotros mismos nos vemos como máquinas que optimizar.
Esta mentalidad crea lo que Heidegger llama el Gestell (estructura de emplazamiento): un sistema que organiza todo como si fuera material disponible para ser usado. Es como si el mundo entero se hubiera convertido en un gigantesco almacén donde todo está catalogado y listo para ser consumido.
Pobreza en el pensamiento moderno
Una de las observaciones más agudas de Martín Heidegger es que, paradójicamente, en una era de información abundante, nos hemos vuelto pobres en pensamiento. Tenemos acceso a más datos que nunca, pero hemos perdido la capacidad de reflexionar profundamente.
Piénsalo: ¿cuántas veces al día revisas tu teléfono? ¿Cuántas noticias consumes que olvidas al día siguiente? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste tranquilamente a pensar sobre algo importante sin distracciones?
Heidegger distingue entre dos tipos de pensamiento:
El pensamiento calculador: Es rápido, eficiente, orientado a resultados. Busca soluciones inmediatas. Es el tipo de pensamiento que domina en los negocios, la tecnología, la planificación. Es útil, pero limitado.
El pensamiento meditativo: Es lento, reflexivo, contemplativo. No busca resolver problemas inmediatos, sino comprender el sentido más profundo de las cosas. Requiere paciencia, concentración, y la capacidad de esperar.
El problema es que estamos perdiendo la capacidad para el segundo tipo de pensamiento. Todo debe ser rápido, eficiente, productivo. La contemplación se ve como pérdida de tiempo.
La violencia sutil de la tecnología
Heidegger no era un ludita. Reconocía que la tecnología había traído muchos beneficios. Pero también veía algo más siniestro: la forma en que la lógica tecnológica estaba remodelando nuestra manera de ser humanos.
La tecnología moderna no es solo un conjunto de herramientas. Es una forma de ver y organizar el mundo. Todo debe ser eficiente, predecible, controlable. Esta lógica se extiende más allá de las máquinas: la aplicamos a nosotros mismos, a nuestras relaciones, a la naturaleza.
El resultado es lo que podríamos llamar una forma sutil de violencia. No es violencia física, sino algo más profundo: la violencia de reducir todo a su función, de ver el mundo solo en términos de utilidad.
La propuesta: vivir con serenidad
Entonces, ¿cuál es la propuesta heideggereana? Su respuesta es sorprendentemente sencilla y, a la vez, profundamente radical: desarrollar una actitud de serenidad hacia la tecnología.
Esto no significa rechazar todos los aparatos tecnológicos e irse a vivir a una cueva. Significa desarrollar una relación diferente con ellos. La serenidad implica:
Usar la tecnología sin ser usados por ella: Podemos aprovecharnos de los beneficios de la tecnología sin convertirnos en sus esclavos. Usamos el “smartphone” cuando nos conviene, pero no permitimos que nos controle.
Decir “sí” y “no” en el momento adecuado: Tener la sabiduría para discernir cuándo la tecnología realmente nos ayuda y cuándo nos está haciendo daño.
Mantener la capacidad de contemplación: Cultivar espacios y momentos para el pensamiento meditativo, para la reflexión profunda, para simplemente estar presentes sin hacer nada “productivo”.
Permanecer abiertos al misterio: Reconocer que hay aspectos de la existencia que no pueden ser calculados, programados o controlados.
El arte de habitar
Para Heidegger, la “serenidad” está íntimamente conectada con el arte de habitar. Habitar no es solo ocupar un espacio físico, sino encontrar nuestro lugar en el mundo de una manera auténtica.
En el mundo moderno, muchas personas son nómadas espirituales. Se mueven constantemente, consumen experiencias, pero nunca realmente “habitan” en ningún lugar. La serenidad implica aprender a estar presente donde estamos, a valorar lo cercano y familiar, a desarrollar raíces profundas.
Esto puede sonar conservador, pero no se trata de aferrarse al pasado. Se trata de encontrar una forma de estabilidad y continuidad en un mundo de cambio constante.
La espera activa
Una de las ideas más difíciles de entender en la propuesta de Heidegger es su concepto de “espera”. No es una espera pasiva o resignada, sino una forma activa de estar disponible para lo que pueda venir.
En una cultura obsesionada con la acción inmediata, con tener siempre un plan, con controlar el futuro, la idea de “esperar” suena como pereza o derrota. Pero Heidegger propone algo diferente: una espera atenta, expectante, abierta.
Es como el jardinero que planta una semilla. No puede hacer que crezca más rápido tirando de ella, pero puede crear las condiciones adecuadas y esperar con paciencia. La serenidad es como esa espera del jardinero: activa pero no forzada, esperanzada pero no ansiosa.
Relevancia para nuestro tiempo
Aunque Heidegger escribió hace décadas, sus ideas parecen más relevantes que nunca. Vivimos en un mundo donde:
- Estamos constantemente interconectados, pero nos sentimos solos
- Tenemos acceso a información infinita, pero sabiduría limitada
- Podemos tener comunicación instantáneamente con cualquier persona pero luchamos para tener conversaciones profundas
- Somos más eficientes que nunca, pero nos falta tiempo para lo que realmente importa
La “serenidad” que propone Heidegger ofrece una alternativa a esta paradoja moderna. No es una solución técnica sino una transformación personal: aprender a vivir con mayor conciencia, presencia y discernimiento.
Reflexión final
La propuesta de Heidegger no es fácil de implementar. Requiere práctica, paciencia, y ir contra muchas de las presiones de nuestro tiempo. Pero tal vez eso es exactamente lo que necesitamos: no otra aplicación o técnica de productividad, sino una forma fundamentalmente diferente de estar en el mundo.
La serenidad no es pasividad ni resignación. Es una forma activa de sabiduría que nos permite navegar el mundo moderno sin perder nuestra humanidad. Es aprender a estar presentes en un mundo de distracciones, a mantener la calma en medio del caos, y a encontrar significado más allá de la mera eficiencia.
En un mundo que se mueve cada vez más rápido, tal vez lo más radical que podemos hacer es aprender a ir más despacio. En una era de ruido constante, tal vez lo más valiente es cultivar el silencio interior. En una cultura de consumo infinito, tal vez lo más revolucionario es practicar el contentamiento.
Eso es lo que Heidegger nos invita a considerar con su concepto de serenidad: no una respuesta técnica a los problemas técnicos, sino una transformación más profunda de cómo elegimos vivir.
Bibliografía
Albizu, E. (2014). Preludio, fuga y final ignoto. Acercamiento a la constelación Ge-stell – Er-eignis – Gelassenheit. En R. Fernández Couto (coord.), Actas del Seminario central 2014: La Gelassenheit heideggeriana y el santo. El camino hacia el Otro pensar, pp. 3-13. Buenos Aires: Fundación Centro Psicoanalítico Argentino.
De Libera, A. (1999). Eckhart, Suso, Tauler y la divinización del hombre. Barcelona: Ed. Olañeta.
Heidegger, M. (2002). Serenidad. Barcelona: Ediciones del Serbal.
https://apuntesfilosoficos.cl/textos/Heidegger%20-%20Serenidad.pdf [ Links ]
Heidegger, M. (1985). Serenidad. Revista Cuadernos de Filosofía: 7-21.
https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/522 [ Links ]
Heidegger, M. (2006). Carta sobre el Humanismo. Madrid: Alianza Ed
Quintana Montes, J. L. (2019). La técnica moderna: entre serenidad (Gelassenhait) y dispositivo (Ge-stell): Martin Heidegger a cuarenta años de su muerte. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 76: 51-65.