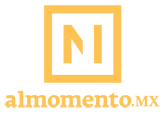Luis Alberto García / Moscú
Luis Alberto García / Moscú
*Aroma de Rusia, en el Nalifka de un cadete del zar Nicolás II.
*Recuerdo presente y agradecido por los rusos en México.
*Grosellas, arándanos y cerezas para traer la nostalgia del pasado.
*Licor típico elaborado en el Sur de la nación más grande del mundo.
*Hay que compartir amistosamente los secretos de un alambique hogareño.
Es un licor de grosellas, cerezas y arándanos con nombre evocador, de alta estima en el Sur de Rusia, como nos refería Dimitri Znamensky, corresponsal de la agencia “Novosti” de noticias, colega moscovita a quien, con nostalgia, contamos que ese preparado tan exquisito lo habíamos probado alguna vez, producido prodigiosamente por el khan Rajak Bekh Kadjieff, personaje de leyenda nacido en el Cáucaso ruso a fines del siglo XIX.
Sobreviviente entre los últimos príncipes de la nobleza rusa -trashumante, residente en diferentes naciones luego de la derrota del ejército zarista que, al triunfo de la Revolución bolchevique de octubre de 1917, trató de reinstalar en el trono a los últimos representantes de la dinastía Romanoff-, el khan Kadjieff recaló en México, para morir en su capital el 20 de mayo de 1966.
Su recuerdo grato ha quedado junto con aquel aroma de su Nalifka, la bebida dulce y tenuemente rosada, preparada en un alambique hogareño que tenía en el rincón del comedor de su sombría casa de Campeche 382, en la colonia Condesa capitalina, en la que había habilitado un minúsculo estudio de fotografía, retratando niños, novios y haciendo gráficas en tamaño credencial.
El Nalifka lo elaboraba con esmero y cariño, añorando seguramente sus fiestas y amistades de juventud, como cadete integrante de la guardia imperial de los cosacos del Volga, fieles guardianes del zar Nicolás II, figura trágica de la historia de una Rusia que no volverá.
A Masha y Misha –los pequeños María Cristina y Miguelito a quienes así les llamaba, hijitos de uno de sus mejores amigos mexicanos, el doctor Miguel García Munguía- les contaba que el Nalifka se destilaba preferiblemente de una planta conocida como Rubus Chammonisyy que, como especie de tierras templadas, crecía de forma natural en la región meridional de Rusia, en las cuales él jugaba de niño y cabalgaba de adolescente antes de ingresar a la Academia Militar de Moscú.
En el Cáucaso al que describieron en sus narraciones Lev Tolstoi, Alexander Púshkin, Nikolai Gógol, Mijail Lermóntov, Iván Turguéniev y otros grandes clásicos de la literatura rusa del siglo antepasado, fue en donde el príncipe Kadjieff cosechaba las grosellas negras y rojas, las bayas de los montes, las cerezas rojas y púrpuras de la estepa.
Esos frutos debían estar maduros y ser originarios de las montañas, los cuales necesitaban ser recogidos antes de las primeras heladas, envolverlos con cuidado para, iniciando el proceso de elaboración, llenar una o más jarras con los frutos frescos, verter sobre ellos coñac y cerrar el recipiente con una tela de lino o algodón.
Kadjieff enseñó ese método a Armand Freyermuth, su vecino y contemporáneo de ascendencia alemana, propietario de un restaurante de comida europea célebremente conocido como “Sep’s”, donde se comenzó a servir como digestivo –comparable al Marraschino italiano o el Kirsch austriaco- hacia la mitad de la década de 1950 del siglo pasado.
Explicaba al señor Freyermuth y a sus amigos que debía exponer ese delicado brebaje de dos a tres semanas a la acción directa de la luz solar, hasta que empezara a adquirir un tono rosado, además de agitarlo cada tercer día.
En un ceremonial que sus amistades seguían atentamente, durante las veladas en las que cantaba en ruso y tocaba la balalaika, el khan Rajak Bekh filtraba el Nalifka a través de un embudo cubierto con las telas, hasta que saliera perfectamente transparente.
Esas tertulias casi en familia, las narramos a amigos y colegas que hoy recordamos con cariño, respeto y gratitud por lo que nos enseñaron, preparándonos -con su cultura e idioma- para emprender varios viajes a su gran nación y así poderla comprender con amplitud, a quererla y apreciar sus grandes valores, igual que los enigmas y misterios del alma rusa.
Valga citar los nombres de todos ellos que, con el tiempo, han quedado en la memoria, presentes y ausentes: Inna Vasilkova, Evgueni Umerenko, Lev Kostanian, Vladimir Travkin, Valery Fesenko, Viktor Iliyukin, Vladimir Paramonov, Slava Kisielov, Guennadi Kochuk, Ilya Protfenko, Alexei Trushin, Andrei Goloubov, Konstantin Mozel, Nikolai Paska, Sergei Zavorotny, Igor Varlamov, Mijaíl Ganiev, Alexander Serikov, Rashid Gabdulin, Sergei Bajavluk, Nikolai Zdanov, Dimitri Znamensky y Yuri Serbolov.
Y al hacer el repaso emocionado evocando tantos rostros, voces y nombres, viene una pausa silenciosa y vemos como en un sueño como brota la sonrisa feliz del príncipe Kadjieff, con las mejillas y la piel del rostro encendidas, con sus ojos azules brillando intensamente a la luz de tres cirios en los que aparecía su nariz aguileña y su bigotillo entrecano.
Lo vemos a la mitad del comedor de su casa llenando finalmente varios pequeños frascos, poniendo en cada uno de ellos el licor, al que ya había diluido algo de azúcar, convirtiéndolo en un jarabe aromáticamente consistente, y es cuando quisiéramos brindar por todos esos hermanos y amigos.
Si restaba algo de aquel licor delicioso, el aún apuesto cosaco del Volga lo vertía en una taza de porcelana, lo ponía a enfriar en espera de ser usado en un brindis por la patria que nunca perdió, y decir: “¡Na Zhdrovia!”, “¡Salud!”, porque él, Rajak Bekh Kadjieff, convencido de su estirpe principesca, conservó en su Nalifka el espíritu, el alma y el corazón de Rusia, como lejanos y últimos aromas del Cáucaso, el río Volga y los montes Urales, la catedral de San Basilio y mucho más, de lo cual hay mucho por decir, aquí y ahora, sin que nunca lo olvidemos.