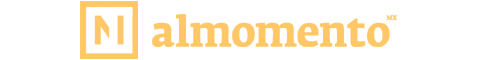Miguel Ángel Sánchez de Armas
El último personaje de la trilogía que me inspiró la arenga del 15 de septiembre es una autora a la que descubrí no por accidente, sino porque, como propuso Edmundo Valadés, estábamos destinados a encontrarnos.
Investigaba para un ensayo sobre Jack London y me urgía una fuente que confirmara que estuvo como reportero durante la invasión yanqui de Veracruz. En vano fatigué fondos y textos académicos cuando cayó en mis manos la carta de una señora que vino a México por que su marido la trajo, con el chisme a su hermana: “Fuimos al puerto ¿y a quien crees que vi sentado en la banca de un parque? ¡Al antipático del señor London, el escritor!” (cito de memoria).
¡Eureka! Jack sí estuvo en estas tierras. Y no me lo confirmó el gran Eric Hobsbawm, sino la modesta Edith O’Shaughnessy (née Edith Louise Coues) en el libro que tituló La esposa de un diplomático en México. Y no sólo eso. Cuando me zambullí en los archivos para un documental que incluía el asesinato de Madero y la autoría intelectual de Henry Lane Wilson, fue doña Edith la que puso el clavo definitivo en un episodio que estaba produciendo: en otra carta -que igual cito de memoria- le cuenta a la hermana que “el general Huerta” había visitado al Embajador y el par se había encerrado en la biblioteca “a tomar sus copitas” y quizá también para “escribir un plan”. Edith explica con humor involuntario que en México los alzados se la pasaban “expidiendo planes”. Su ironía sobre los “planes” de los revolucionarios y su detallismo en describir vestidos y gestos nos recuerdan que la Revolución no fue sólo fusiles y proclamas: también fue conversación, rumor y vida doméstica.
Así se presentó Edith al mundo: como observadora privilegiada de la tragedia mexicana de 1913. No era periodista ni historiadora, sino esposa de Nelson O’Shaughnessy, el diplomático que se hizo cargo de la embajada yanqui cuando el presidente Wilson dio un manotazo y el Embajador fue puesto de patitas en la calle. Para fortuna nuestra, la epistolomanía de Edith tradujo las cenas, recepciones y charlas de salón en crónicas políticas de gran valor. Porque Edith es más que una señora que extraña a su hermana, es una observadora muy despierta que se da cuenta de lo que sucede en su entorno. Como escribió Carolina Depetris en su Intrahistoria de la Revolución Mexicana en 2011: “O’Shaughnessy llega a México convencida de que el problema en el que está sumido el país es de larga data, que este problema se explica en el marco político más amplio de América Latina”, y que no se puede resolver sin la intervención de alguna potencia de fuera porque, dice, “los mexicanos nunca se han gobernado por sí mismos”.
Pero cuando su país apoya a los rebeldes del Norte, Edith critica esta toma de partido. “Todo el tiempo tengo la enfermiza sensación de que nosotros estamos destruyendo a estas gentes y que no hay remedio. Siento que nos aprovechamos de todas sus desgracias … no por Huerta, ni por la democracia, ni por México, sino por el petróleo.”
Edith nació en Washington en 1876 y se educó en un ambiente cosmopolita. Al casarse con O’Shaughnessy fueron enviados a embajadas en varios países europeos antes de llegar a México. En Días diplomáticos (1917) y sobre todo en La esposa de un diplomático en México (1916) registra sus visiones: la elegancia de la sociedad porfiriana, el desconcierto ante Madero, la irrupción brutal de Huerta y la violencia de la Decena Trágica.
Es fascinante cómo, al igual que Rosa E. King y Fanny Calderón de la Barca, su voz se abre paso en un ambiente copado por hombres, la diplomacia y la política internacional. En sus cartas no sólo da cuenta de intrigas, sino también de modas, bailes y conversaciones frívolas que revelan el ambiente social de la época. Su narración no es la del parte militar ni el memorándum oficial, sino la de una mujer que se fija en las expresiones, en las risas nerviosas, en el tintinear de las copas que acompañaron el derrumbe de un gobierno.
En un pasaje muy conocido describe a Madero con una mezcla de ternura y escepticismo: “No carece de encanto, pero no es apto para gobernar”. En otro pinta a Huerta como hombre de costumbres más de cantina que de palacio.
El libro de Edith, dicen algunos historiadores, es tanto documento histórico como obra literaria. Es una mirada teñida de cierto clasismo y parcialidad diplomática, pues veía la Revolución a través del cristal de la élite porfiriana y sin duda con alguna influencia del embajador Wilson, pero justo por ello su testimonio es importante, pues revela los sentimientos de quienes temían y despreciaban el movimiento popular.
Dice Ángel de la O que la crítica mexicana “ha leído a Edith O’Shaughnessy con cautela: como fuente que ilumina los entretelones de la diplomacia estadounidense en 1913, pero también como ejemplo de la mirada sesgada de las esposas de funcionarios. Sus descripciones tienen un sabor de salón, pero contienen claves históricas: la connivencia entre Wilson y Huerta, la percepción extranjera de Madero, la frivolidad en medio del derramamiento de sangre.”

Su obra se estudia a la par de la correspondencia diplomática oficial; su valor está en lo que revela sin proponérselo: la naturalidad con que el poder extranjero se movía en la Ciudad de México y la manera en que los grandes cambios se decidían entre banquetes y brindis. Edith, desde la Embajada, dejó el retrato íntimo de un golpe de Estado entre risas nerviosas y copas de whisky.
Junto a Rosa E. King y Frances Calderón de la Barca, Edith O’Shaughnessy cierra esta trilogía de miradas femeninas sobre México. Tres mujeres, tres extranjeras, tres contextos distintos: la marquesa en el México posindependiente, Edith en la Revolución de 1913 y Rosa en el zapatismo de 1914. Cada una escribió desde su observatorio: la viajera ilustrada, la esposa-diplomática y la hotelera despojada. Ninguna se propuso ser cronista oficial, pero las tres nos legaron retratos invaluables. Tampoco fueron las únicas. Entre otras las acompaña Fanny Chambers Gooch con la sugerente obra Cara a cara con los mexicanos: vida doméstica, costumbres educativas, sociales y de negocios, gobierno y literatura, leyendas e historia general de los mexicanos, como los vio y estudió una mujer estadounidense durante siete años de convivencia con ellos, obra que dedicó a “sus amigos mexicanos” en 1887.
Quizá por eso sus voces resuenan todavía y fueron como un trasfondo de la arenga de la presidenta Sheinbaum el 15 de septiembre: porque en medio de revoluciones, pronunciamientos y caudillos, fueron mujeres que dejaron constancia de la vida que corría por debajo de la gran historia.
juegodeojos@gmail.com