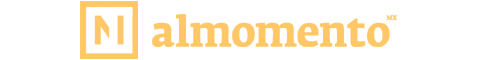Miguel Ángel Sánchez de Armas
El segundo perfil que me sugirió la arenga del 15 de septiembre es el de Rosa E. King, una indo-inglesa que se estableció en Cuernavaca en 1907 al enviudar y nos dejó una extraordinaria memoria de aquellos tiempos de revolución en Tempestad sobre México, un libro testimonial que llena huecos que la historiografía dejó abiertos.
Como en el caso de Fanny Calderón de la Barca y de Edith O’Shaughnessy, la mirada de Rosa resulta fascinante porque no es la del viajero que pasa y anota impresiones pintorescas, ni la del diplomático que informa con frialdad, sino la de quien vio arder su casa, escuchó los disparos desde su ventana y convivió con hombres que en el imaginario popular eran bandidos, pero que para ella fueron vecinos, huéspedes y amigos. En sus páginas aparecen Madero y Zapata, Ángeles, Huerta y Obregón como figuras cercanas que le inspiraron respeto y simpatía o miedo, lo mismo que un general que intentó “casarse” con su hija adolescente por las buenas o por las malas.
El vendaval revolucionario la puso en el centro de episodios a los que sobrevivió de manera -si se me permite la expresión- milagrosa: el sitio zapatista a Cuernavaca de julio de 1914 y la “marcha de la muerte” del 13 al 15 de agosto. Y en un suceso que la pudo llevar al paredón y del que sólo cobró conciencia mucho después, Rosa fue quien obtuvo de Huerta el salvoconducto para que una espía entrara a Cuernavaca y recabara la información que permitió a Zapata derrotar a las fuerzas federales que guardaban la plaza: Helen Pontipirani, una bella y misteriosa aristócrata rumana. Rosa nos confirma que la émula de Mata-Hari no fue una leyenda como algunos historiadores suponen, sino una agente eficaz que no dudó en utilizar su femineidad para lograr sus objetivos.

En sus recuerdos Rosa narra el miedo y la pérdida, pero también la solidaridad que le ofrecieron quienes podrían haberla visto como enemiga. Esa mezcla convierte a Tempestad en un documento literario único: escrito en inglés por una mujer que eligió quedarse en México cuando tantos otros huyeron.
King llegó a Cuernavaca en busca de la serenidad y el clima amable que ya distinguía a la ciudad de la eterna primavera. Abrió un salón de té y después compró el Hotel Bellavista y lo hizo el más concurrido centro social, en donde se hospedaron las figuras prominentes del momento, entre ellas Madero y Ángeles.
Los zapatistas la respetaban y la cuidaban. Ella, a su vez, los entendió, dicen algunos, como pocos extranjeros lo hicieron. En Tempestad sobre México, publicado en 1935, dejó un testimonio vibrante, mezcla de memorias personales, crónica histórica y observación extranjera sobre una nación convulsa. Perdió todos sus bienes y tuvo que buscar refugio fuera de Morelos, pero su cariño y admiración por lo hombres que se alzaron en armas en busca de un México más justo nunca disminuyó.
En Tempestad sobre México escribe sin adornos: “Finalmente, la ciudad fue sitiada, y cuando la hambruna afectó a la población, nos vimos obligados a huir y sufrimos los horrores de un viaje por entre montañas, casi sin comida y continuamente acosados por las armas rebeldes”, pero no pierde nunca de vista la esencia del levantamiento: “Los zapatistas no eran un ejército … eran un pueblo en armas”.
Y aquí entra la dimensión de género. Rosa fue una mujer en un escenario donde predominaban voces masculinas, tanto en el frente armado como en la pluma de los cronistas. La suya fue una escritura desde el margen: extranjera, hotelera, madre, testigo. Esa combinación la convirtió en una presencia incómoda, porque su testimonio desmonta la imagen de la revolución hecha por y para hombres.
Pero ella, al narrar el hambre, el miedo, la pérdida y también la solidaridad, pone en el centro de la visibilidad el papel de las “soldaderas”, la experiencia femenina en la guerra, la de quien no empuña un fusil, pero carga con hijos, pérdidas y memoria. Escribe algunos de los pasajes más verídicos y tiernos de esa otra mitad de la revolución que ha sido consignada a la anécdota pero que fue el sostén de las victorias: la que usaba faldas.
Rosa puede leerse en diálogo con una constelación de mujeres que dejaron huella en la literatura mexicana: Frances Erskine Inglis -a quien me referí la semana pasada-, Antonieta Rivas Mercado, Tina Modotti, Nellie Campobello, Katherine Anne Porter, Edith O’Shaughnessy, por mencionar unas cuantas. En esa genealogía de mujeres que miraron y contaron a México desde la periferia de lo oficial, Rosa ocupa un lugar especial. No es la viajera de paso, no es la intelectual en busca de escenario, sino algo atípico: la empresaria que al perderlo todo ganó una voz literaria. Ese matiz la distingue. No hay en su libro ni una alegoría política calculada ni una elaboración artística. Lo que escuchamos es una voz que vibra entre la memoria y la herida, un recuento directo, cargado de asombro y humanidad.
Me gusta pensar que, igual que las bugambilias que renacen después de cada poda, su testimonio confirma que incluso en medio de la tormenta la mirada de un extranjero puede florecer y convertirse en parte de nuestra memoria colectiva. Algunos la leen como precursora de una “microhistoria” de la Revolución. Otros advierten que, pese a su simpatía por los zapatistas, su mirada nunca deja de ser la de una extranjera que observa con asombro y temor una realidad que le era ajena.
En todo caso, Tempestad sobre México merece un lugar los testimonios de la revolución junto a las memorias de combatientes y cronistas nacionales. Porque lo que Rosa dejó no es sólo la nostalgia de una extranjera por el paraíso perdido de Cuernavaca, sino el registro honesto de una mujer que supo ver humanidad en medio de la tormenta.
28
juegodeojos@gmail.com