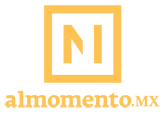Luis Alberto García / Moscú
Luis Alberto García / Moscú
* El peso de Moscú había sido definitivo para sostener la unidad.
* Convivencia nacional y otros factores, diluidos ante coyunturas adversas
* Intereses de grupo llevaron a Borís Yeltsin a firmar decretos lesivos al Estado.
* Éstos tendían a la liberalización total de la economía y las finanzas.
* Mijaíl Gorbachov no tuvo más remedio que liquidar lo que quedaba como país.
* La Comunidad de Estados Independientes, invento y nuevas instituciones.
Los malos vientos soplaban intensamente sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en julio de 1991, presagiando lo que ya no tendría remedio seis meses después, cuando el presidente Mijaíl Gorbachov firmó la desaparición del país y renunciaba a todos los cargos y poderes que había adquirido a partir de marzo de 1985.
Aprovechando las circunstancias, Borís Yeltsin, aseguró que apoyaría al promotor de la “glasnost” y la “perestroika” en la siguiente elección nacional si respetaba la soberanía de la gigantesca Federación de Rusia, la mayor y más potente de las repúblicas socialistas soviéticas, cuya unidad se rompía.
Se había perdido toda esperanza, la URSS estaba moribunda y, lo cierto, era que el indudable peso de Moscú había sido definitivo para mantener la unidad y la convivencia nacional que se dispersaban ante coyunturas adversas y, bajo los numerosos condicionamientos de Yeltsin y otros dirigentes del país, Gorbachov ya era un presidente fantasma, debilitado en un país que vivía los últimos momentos de su existencia.
Inna Vasilkova, internacionalista y corresponsal afincada en México, en donde cultivó amplias relaciones con medios nacionales y extranjeros, aseguraba que todo se había comenzado a derrumbar desde los últimos días de 1989.
“Gorbachov –vaticinaba la periodista moscovita- entrará a la historia mundial contemporánea como el presidente que sentenció a muerte a la Unión Soviética, la antes temida y orgullosa nación y su fascinante historia”.
Para empeorar los males, Inna refería que, desde el 9 de noviembre de 1991, algunos medios informativos soviéticos estaban en paro debido a la falta de recursos para su operatividad y para el pago de nóminas e insumos, afectando a varias decenas de corresponsales en otros países del mundo, incluidos, Japón, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania
Los intereses del grupo que apoyó a Yeltsin en sus propósitos fondo monetaristas y reformistas, obedientes –quién lo dijera- al Consenso de Washington ideado por Ronald Reagan y sus “halcones” económicos en 1989, llevaron al llamado “Cuervo Blanco” de Moscú a firmar decretos lesivos al Estado, que tendían a la liberalización total de la economía, los negocios y las finanzas.
“Se incluyó la limitación de las exportaciones –explica Inna Vasilkova casi treinta años después- y la posterior venta de las empresas petroleras a precio de regalo y la privatización y el desmantelamiento de los bienes del Estado, dando paso a medidas que servirían para acelerar el tránsito de una economía estatal a una de libre mercado”.
Los perjuicios fueron mayores para los integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el invento de quienes fueron empujando a Gorbachov a no tener más remedio que liquidar lo que quedaba de la Unión Soviética, obligando a preguntar si entonces existían instituciones para un desarrollo integral que se veía lejano.
Las circunstancias estaban al arbitrio único de un personaje insólito que, como Yeltsin, abusaba del potencial de un territorio –en el que ubicaba la gran Siberia- que ha producido metales, petróleo e incontables tesoros materiales que solamente esperan la mano del hombre para ser explotados y utilizados.
El jefe de Estado que estaría al frente de la nueva Rusia en dos periodos de gobierno estaba decidido a gobernarla a su modo, con las palabras “ordeno y mando” por delante, mientras el cierzo invernal de 1992 golpeaba con dureza y dejaba como regalos indeseados la imposición de sus reformas y decretos, con un estilo más propio de una autocracia que de una democracia.
En aquellos días, Carlos Blanc, periodista español enviado de la revista “Cambio 16” a Moscú, sintetizaba así el drama: “Hay mucho Yeltsin y poco carbón. Cada vez más Yeltsin y cada vez menos comida y combustibles”.
La Madre Rusia, la antes poderosísima Unión Soviética, languidecía y dejaba de ser el eje de la redonda esfera socialista, lejana de la República Democrática Alemana, Albania, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Mongolia, China, Vietnam, Cuba, Angola y otros países que, también en proceso de extinción, giraron alrededor de ella, la órbita del socialismo que aún apostaba a su salvación.
Se pensó que la incorporación de Eduard Schevarnadze al gabinete de Gorbachov traería el remedio; pero desde 1990 ambos intuían la posibilidad de un golpe de Estado de los ortodoxos –que ocurrió y falló el 19 de agosto del año siguiente- y el retorno de una dictadura gerontocrática civil y militar.
Se temió la vuelta de los comunistas ortodoxos, herederos de Leonid Brazhnev, Yuri Andropov y Konstantín Chernenko, los ancianos que burocratizaron, inmovilizaron y congelaron a la Unión Soviética en el témpano de la inflexibilidad, la simulación y el autoengaño.
El preludio que fue el invierno 1991-92 comenzó sin alegría, enmarcado en un drama tristísimo, sin la magia fascinante y nostálgica que vimos en Varykino -dentro de la casa de campo de Alexander Alexandrovich Gromeko, el suegro de Yuri Zhivago, personaje inmortal de Borís Pasternak-, en el poblado de los Urales de las noches heladas que, en la soledad, era metáfora y símbolo, prolongación de una agonía que ocurría a fines del milenio anterior.
Así, entre luces tenues, hubo señales contradictorias que abundaron en desacuerdos, recriminaciones y falsas salidas que obligaban a pensar en un futuro color rojo sangre, al arribar una de las fases más graves que haya atravesado un Estado en su derrumbe general, con las fronteras rotas y las ilusiones perdidas.