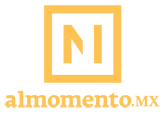Fernando Irala

A la declaración de independencia formulada finalmente por el parlamento catalán siguió el inmediato anuncio de su disolución por parte del gobierno español, a lo que seguirá la intervención de la administración pública de la región, el cese de sus funcionarios y la convocatoria a elecciones en diciembre próximo.
La tozudez de dos personajes, el presidente español Rajoy y el presidente catalán Puigdemont, ha llevado a una crisis inimaginable en torno a la pretendida separación de Cataluña, la cual hasta hace unos meses era entre aspiración y obsesión de sólo una parte de la población, difícilmente cercana a la mitad.
La insensatez de enviar a la policía a reprimir a quienes querían ser parte del referéndum convocado hace unas semanas, fue el elemento absurdo que generó una dinámica imposible de detener.
El referéndum había sido declarado ilegal y difícilmente hubiera tenido una votación claramente mayoritaria por la independencia.
El uso de la fuerza obvió los resultados y revistió al anhelo independentista con un halo justiciero. Mejor aliado que los toletes de Rajoy no pudieron tener los separatistas.
Ahora España vive una situación inédita, y el gobierno se apresta a lo que ha llamado restauración de la legalidad. No será fácil. El sentimiento autonómico se ha fortalecido y entre los catalanes de a pie ha crecido el fervor por la independencia que ya se ha proclamado.
Entretanto, la economía refleja ya el desorden político y social. Cientos de empresas asentadas en Cataluña emigran al resto del territorio español y en la bolsa la caída accionaria muestra el impacto negativo.
En una época de economía globalizada, de una Europa integrada, y de gigantescos beneficios que han obtenido todos los españoles al formar parte de la Unidad Europea, suena a despropósito cualquier intento separatista en el viejo continente.
Españoles y catalanes ahora están entrampados en una división sin sentido en la que todos perderán. Ojalá que el conflicto no escale, y que no corra sangre.