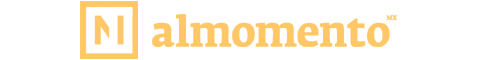CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez me llevaron al teatro siendo un niño. Pregunté por los caballos —aquellas monturas que me maravillaban hasta la euforia cuando cruzaban al galope los inmensos espacios del western— y me dijeron que allí no había “cosas de esas”. Desde entonces no he vuelto ni a mirar un escenario. Han pasado unos 60 años.
De acuerdo con el portal Zenda, esa abominación que profeso al teatro, perfectamente comparable a la que sentía por el cine el grueso de la Generación del 98 y otras ranciedades de la cultura carpetovetónica, es visceral, pero también lógica.
En los albores de la gran pantalla, los primeros realizadores cinematográficos —por así llamarlos— se limitaban a plantar el tomavistas delante de una escena, como si fuera una butaca en su patio, y a dejar que los actores evolucionasen delante del objetivo.
Hasta que llegaron los primeros cineastas propiamente dichos —Georges Méliès o Alice Guy-Blaché fueron antes que Griffith, el poeta del Ku Klux Klan—, prestos a codificar el lenguaje del filme, articulando su narración en diferentes planos, el cine —que estaba llamado a ser la manifestación cultural más importante del siglo XX, nunca me cansaré de repetirlo— no se puso en marcha.
“Parece ser que en Europa comenzaron a proyectarse filmes de dos rollos antes que en Estados Unidos gracias al éxito de dos cintas danesas rodadas con ese metraje”
Pues bien, en lo que a la interpretación se refiere, la influencia teatral en la pantalla fue tan perniciosa como la mentecatez de quienes confundían el tomavistas con una butaca.
Aunque la interpretación no es una ciencia exacta en ningún medio, en las tablas suele ser fingimiento, afectación en la mayoría de los casos, como la de esos intérpretes de nuestros días que, ante las cámaras de la prensa, hablan con tanto engolamiento de las tragedias de Eurípides, de quien, dicho sea de paso, se sabe que odiaba la política. Justo al revés que los subvencionados.
La actuación fílmica habría de alcanzar esa verosimilitud, que, para resultar plausible al espectador, con independencia del medio, precisa cualquier personaje, mediante otro procedimiento: un lenguaje visual, pleno de sutilezas, nunca visto con anterioridad hasta entonces. Verbigracia, el parpadeo: las actrices de la pantalla silente en los primeros primeros planos —valga la redundancia— pestañeaban como nadie.
La primera en hacerlo fue la danesa Asta Nielsen. Los estudiosos del glorioso cine arcaico nos dicen que fue ella, con sus grandes ojos oscuros, su estampa aniñada y su cara como una máscara, la primera que pasó de la teatralidad manifiesta de las actrices del cine primigenio a las sutilezas del lenguaje gestual que precisaba la gran pantalla. Su estrella fue fugaz; su historia, arrebatada; su estigma, más injusto de lo que suelen serlo todos.
“Fue así como nació La trata de blancas, primera cinta danesa que traspasó las fronteras nacionales triunfando, en dura competición con las superproducciones italianas, en toda Escandinavia, la Europa central y Alemania”
Parece ser que en Europa comenzaron a proyectarse filmes de dos rollos antes que en Estados Unidos gracias al éxito de dos cintas danesas rodadas con ese metraje. Tanto Afgrunden (Urban Gad, 1910), como La trata de blancas (Viggo Larsen, 1910) son dos filmes de alto contenido erótico para una época en que los espectadores se escandalizaban ante un cuadro que mostrara a hombres y mujeres juntos, bebiendo, cantando y fumando alrededor de un piano.
La trata de blancas, acaso la más representativa de esas producciones que pusieron en marcha el boom de los dos rollos, estaba basada a su vez en el primer gran éxito del cine danés: La caza del león (1907), también de Larsen. Fue esta última el primer hito de la pantalla en su país porque consiguió vender lo que para aquel entonces y aquellas latitudes era la desorbitada cantidad de doscientas cincuenta y nueve copias.
Ole Olsen, el productor de aquel filme, también era el dueño de un parque de atracciones que incluía casa de fieras y realizó un falso documental —“una actualidad reconstruida”, según el lenguaje de la época— con uno de los animales de sus jaulas. Soltó al león en cuestión en una playa y organizó su cacería encargando su filmación a Larsen, quien anteriormente había voceado las delicias del cine en la puerta de una de las barracas con películas de Olsen.
Larsen también fue el encargado de protagonizar la cinta, que en gran medida debió su éxito a los pocos animales salvajes que se habían visto entonces en la incipiente pantalla y a la crueldad del descuartizamiento del león, mostrada en los últimos “cuadros” —que aún se decía a los planos— de la cinta.
Aquellas 259 copias vendidas por La caza del león hicieron que Larsen pasara a mayores, interesándose por los dramas mundanos. Fue así como nació La trata de blancas, primera cinta danesa que traspasó las fronteras nacionales, triunfando en dura competición con las superproducciones italianas, en toda Escandinavia, la Europa central y Alemania.
“Sus facciones intensas y su trágico gesto eran capaces de evocar las más abrumadoras pasiones. Casi siempre dirigida por su marido, Asta creó escuela”
El caso de Afgrunden —también conocida como El abismo— es bien distinto. Su asunto gira en torno a una muchacha, Magda (Asta Nielsen) que deja a su novio, Kund (Robert Dinesen) por un artista de circo. Habida cuenta de que aquellos eran los días en que una mujer enseñaba un tobillo al subir al tranvía y perfectamente podía provocar un orgasmo espontáneo en cualquier hombre que lo viera, no es de extrañar que la traición de la pérfida profesora de música que era Magda fuera uno de los temas más escabrosos que se habían visto en la pantalla hasta la fecha.
Consciente de ello, Gad había discurrido el argumento para lucimiento de su esposa, la actriz Asta Nielsen, quien hasta la fecha no había conseguido convencer de sus dotes a los empresarios teatrales. Tras el estreno de El abismo, la rutilante estrella de Asta comenzó a brillar en toda Europa y en América. No hay duda, ella fue la primera mujer fatal, la primera vampiresa.
“La Sarah Bernhardt escandinava”, que se llamaba, tenía admiradores en Berlín y París, San Petersburgo y Nueva York. Sus personajes se debatían entre adulterios, crímenes, perdones, cargos de conciencia… Sus facciones intensas y su trágico gesto eran capaces de evocar las más abrumadoras pasiones. Casi siempre dirigida por su marido, Asta creó escuela. No en vano, pese a que su primera vocación fue la escena, acabó siendo la primera gran actriz esencialmente cinematográfica.
Tras ella vinieron Olaf Fønss, Betty Nansden, Lily Beck, Else Frölich, Psilander, Clara Pontoppidan, Carol Wieth, Augusta Blad. Con las vampiresas escandinavas, estirpe que se prolongará hasta la mismísima Greta Garbo, “nacía un mundo extraño, pero que no carecía de parentesco con el de las novelas o los dramas de moda en la Europa central —escribe Georges Sadoul en su Historia del cine mundial—.
Por el amor de una bailarina equilibrista, se batían en duelo dos oficiales galoneados, mientras que un millonario amnésico se hacía acróbata. Los payasos reían a pesar de su tristeza cuando se incendiaba el castillo de su amante, los cíngaros raptaban a las duquesas, la hija del rey del acero se convertía en reina del alambre”.
“Pese a que el joven siglo XX ya tiene más de una década, la moral imperante sigue siendo decimonónica. Dicen los historiadores que, en realidad, el siglo XX no dio comienzo hasta 1918, cuando acabó la Gran Guerra”.
Ni que decir tiene que lo que las bellas fatales inspiran son amores trágicos, que gravitan sobre la catástrofe. Los maridos, al descubrir las infidelidades de sus esposas, son capaces de subirlas al coche para estrellarse con ellas contra un árbol. Los rayos entran en los castillos de los aristócratas para fulminarles junto a sus amantes.
El telón de fondo es un mundo poblado por desahogados. Un mundo irreal, totalmente ajeno a esa Europa donde se empieza a gestar la Gran Guerra, un mundo que aportará a Hollywood dos cuestiones fundamentales: la vampiresa y el beso. Los besos de las vampiresas nórdicas se encuentran lascivos y osados incluso en París, que según se decía en el Madrid de entonces, era de donde venían los niños.
Refiriéndose a ellos, la prensa de la época habla de cómo el beso se ha transformado en la pantalla. Pese a que el joven siglo XX ya tiene más de una década, la moral imperante sigue siendo decimonónica. Dicen los historiadores que, en realidad, el siglo XX no dio comienzo hasta 1918, cuando acabó la Gran Guerra.
Al descubrir el escándalo que, en 1911, 1912 o 1913 provocaban los besos, hay que rendirse ante la evidencia. “Ya no basta besarse rápidamente, como en los buenos viejos tiempos —protesta un comentarista alemán—; los labios se unen con largueza, con voluptuosidad, y la mujer, en pleno éxtasis, inclina la cabeza hacia atrás”.
Las vampiresas danesas son tan sicalípticas que las películas que protagonizan son las únicas capaces de competir con las producciones de la Pathé. Theda Bara, acaso la primera vampiresa estadounidense, lo será a imitación del modelo danés por más que su nombre artístico quisiera ser el anagrama de “arab death” (muerte árabe).
Pero el cine danés, como el resto de las cinematografías europeas, vendrá a menos con la guerra. Asta Nilsen se traslada a Alemania al igual que tantos técnicos y actores daneses. Sin embargo, el incipiente Carl Theodor Dreyer, prefiere instalarse en Suecia cuando abandona su país.
AM.MX/fm