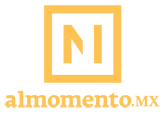Carlos Becerril Torres
Carlos Becerril Torres
El hacer música y el negocio de la música son dos entidades diferentes aunque parecidas. No es lo mismo cantar ante una audiencia de 12 o 15 personas, la cual, en su totalidad, nunca prestará atención. Puede ser que al paso del tiempo el cantante, músico, autor, logré atraer la atención de mil 500 personas al presentarse en un foro de esa capacidad. Pero cuando se alcanza una audiencia de dos mil millones de personas distribuidas a todo lo ancho del planeta, eso significa algo.
Con el primer ejemplo se aprecia que eso es hacer música. El último, deja en claro que el negocio de la música puede alcanzar inconmensurables audiencias y considerables ganancias.
El artista que ha alcanzado o puede alcanzar esas cifras trabaja en dos frentes: uno, alimentar a su audiencia y dos, crear entre los especialistas de la industria fonográfica el suficiente interés y curiosidad por seguir y estudiar el secreto de su éxito.
En algún punto intermedio entre la vasta audiencia y los especialistas de la industria se encuentran unos seres fácilmente identificables que oscilan entre eruditos y curadores de sus colecciones de discos.
La cifra demográfica de ese segmento no es despreciable si se estima que de los dos mil millones de personas seguidoras de la transmisión de la copa mundial de futbol y vieron y escucharon a Ricky Martin. De esa cifra el 85% por ciento es masa acrítica de la música; el 10% son los miembros que mueven y sacuden a la industria del fonograma y el 5% restante son los coleccionistas y conocedores serios y dedicados música, eso porcentaje arroja la cifra de un millón de personas.
Una cifra así tampoco es motivo de alarma. El gene egoísta de Richard Dawkins ha alcanzado números similares y es altamente probable que el coleccionista de libros también reúna un repertorio de música grabada y ambos objetos compartan espacios comunes en sus bibliotecas.
Los discos, grabaciones, fonogramas, como quiera llamársele tienen comportamiento similar al de los libros. Los dos son centros físicos donde se conservan las ideas. En uno el pensamiento; en el otro, el pensamiento musical. Los dos son vehículos del transporte, traslado y diseminación de las ideas. Son una interpretación, un documento de época y una manera de preservar. También, por esa capacidad y alcances, tienen una función democratizadora del conocimiento al permitir su expansión y su difusión.
Escuchar música es parecido al acto de leer. Necesita del silencio y el aislamiento con el cual se puede sumergir en las ideas y pensamientos del creador musical. El silencio de la noche o el aislamiento del ruido exterior es necesario a fin de establecer esa conexión con el autor o el intérprete. De Lou Reed a Dark Side Of The Moon; de Tito Puente a John Coltrane; de Sarah Vaughan a Kiri Te Kanawa.
Los actos de leer un libro o de escuchar música requieren tiempo y silencio. El lector voraz brinca de la personalidad de una Madame Bovary a un Hamlet; de Borges a Homero y tiene a la mano diccionarios y obras de consulta. Al no poder peregrinar al Festival de Bayreuth y presenciar Tristán e Isolda o Parsifal o al querer recuperar la voz autorizada de Elvis Presley, el álbum es la fuente de consulta. Desde luego, al poner un disco de Elvis se puede tener al lado Last Train To Memphis de Peter Guralnik y complementar la escucha con la lectura.
No obstante todo lo anterior la actual paradoja es que la civilización actual está inserta en una espiral o vórtice de ruidos donde alcanzar un estado de silencio y aislamiento es imposible. Ahora, se carece de espacio urbano libre de sonorización artificial; todas las actividades humanas están determinadas por la presencia de ruido disfrazado de voz o música.
El ejemplo más patético es haber escuchado, por el sistema de bocinas instalado en el estacionamiento de un centro comercial, brotar algunos compases del primer movimiento de la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler. Ningún comprador que se respete a sí mismo se va a parar en el centro del estacionamiento a escucharlo y luego ir a agradecerle al encargado de la programación musical el haberle dado la oportunidad de escuchar la Marcha de la Entrada del Verano.

La paradoja de necesitar el silencio y no poder obtenerlo tiene otro doblez más interesante y es el fenómeno contrario. Mientras más música brota por todas las hendiduras urbanas la tecnología acústica vuelca hacia el consumidor audífonos con capacidad de aislar el sonido exterior y permitir escuchar música proveniente de un espacio imaginario al interior del cráneo.
Ciertamente, en la actualidad la oferta de sonido musical parece ser infinita. La publicidad empleada en atraer al inerme consumidor hacia la bondad de un sistema musical tan inconmensurable, inalcanzable e incomprensible como dios, basa sus predicciones econométricas en ese supuesto. El tener al alcance de los oídos más música de la que puede escuchar en toda su vida y, por medio, de una pequeña cuota, tener a su alcance ese inconmensurable universo. Lo cual es aceptable para ese 85% de la masa acrítica consumidora de música.
El coleccionista de discos, como en el caso del bibliómano, queda fuera de esos parámetros. Su gusto, oficio y olfato musical, lo orientaran hacia creaciones artísticas de gran calidad interpretativa; buscará que el registro y la reproducción sonora posean nitidez y claridad tanto al momento de grabarse como al momento de su reproducción; y pondrá mucha atención a las notas y los créditos que acompañan al álbum. Muy en la centenaria tradición de crear y mantener una colección de discos de música que al igual de los libros, son los centros donde se deposita el saber, en este caso el musical.
Es entonces que los coleccionistas son quienes mantienen a flote esa industria que muchos quieren ver muerta por no alcanzar a comprender las dimensiones de la erudición y el conocimiento musical.