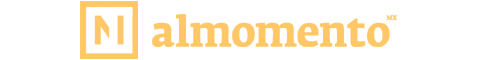Por Pablo Cabañas Díaz
El asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo Manríquez, en Michoacán, no es un suceso aislado. Es la reaparición de una sombra que atraviesa siglos: la violencia como estructura constitutiva del Estado mexicano. Su muerte revela una verdad incómoda —la de un país donde incluso quienes cumplen funciones mediadoras en el tejido económico y social pueden ser víctimas de la agresión letal— y expone la persistente fragilidad de nuestras instituciones, sostenidas sobre el precario equilibrio entre la autoridad formal y la violencia latente.
No se trata, pues, de un crimen más en la estadística nacional. En Bravo Manríquez se cifra la historia de un país donde la violencia no es desviación, sino permanencia; donde el Estado, incapaz de garantizar la vida de las personas. El dato frío del INEGI —33 mil 241 homicidios dolosos en 2024, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes— deja de ser una cifra para convertirse en una confesión: la violencia ha colonizado la vida cotidiana, los mercados y la política.
En 1978, Jesús Reyes Heroles pronunció una advertencia que hoy suena profética: “El México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro; únicamente duerme, no lo despertemos.” Medio siglo después, el México bronco no duerme: vigila, acecha, se organiza en las sombras y opera con la eficacia de un sistema que ha sustituido al Estado en amplias regiones del país.
Ese México bronco tiene una genealogía larga y compleja. Desde la Independencia, la violencia fue una forma de reorganizar el poder. Durante el siglo XIX, los bandidos —figuras que el historiador Jaime Olveda estudió con precisión en El imperio de los bandidos: México, siglo XIX— no eran meros delincuentes, sino actores de un orden paralelo, tolerados por hacendados y autoridades locales. El Estado coexistía con ellos, negociaba y sobrevivía en esa dualidad. Era una nación edificada sobre la convivencia entre la ley y su negación.
Las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, al restringir el acceso a tierras y oficios, incubaron un descontento social que explotó con la insurgencia de 1810. La violencia de Hidalgo no fue sólo política: fue económica, agraria, espiritual. Desde entonces, los ciclos de rebelión y represión han configurado una gramática de la sangre que atraviesa la historia nacional. El porfirismo no la erradicó; la administró. Y la Revolución de 1910, con sus millones de muertos, no fundó un nuevo orden, sino que transfirió la violencia de los campos de batalla al Estado posrevolucionario, que hizo de ella un instrumento de control político.
El siglo XX mexicano fue un laboratorio de la violencia institucionalizada. El régimen aprendió a dosificarla: reprimió cuando fue necesario, cooptó cuando fue posible, silenció cuando convenía. Pero la modernización neoliberal de finales del siglo pasado desarticuló esa ecuación. El Estado perdió su monopolio de la violencia, y el crimen organizado ocupó ese vacío, fusionando economía, poder y territorio.
El asesinato de Bravo Manríquez es una consecuencia de esa descomposición estructural. Muestra cómo la violencia ha dejado de distinguir entre actores sociales. Lo mismo cae un empresario que un periodista, un activista o un campesino. La violencia se ha vuelto transversal, y con ella la impunidad, que hoy constituye la verdadera estructura de gobernanza.
El México contemporáneo vive una paradoja: tiene instituciones, pero carece de autoridad; posee leyes, pero no justicia. La violencia estructural no sólo mata cuerpos: erosiona la legitimidad del Estado, fragmenta la confianza social, reproduce desigualdades y convierte el miedo en rutina. La coexistencia de orden y desorden se ha naturalizado. Es el escenario donde el ciudadano se acostumbra al crimen y el poder al silencio.
Reyes Heroles advirtió que despertar al México bronco sería un error. Pero el error ya ha ocurrido. Lo que hoy presenciamos no es su despertar, sino su reorganización dentro de las estructuras del propio Estado. Y mientras la violencia siga siendo una forma de mediación social, la institucionalidad permanecerá en ruinas.
Romper ese ciclo exige reconocer que la violencia no es un accidente, sino una constante histórica que el Estado nunca ha podido —o querido— desmontar. Cada crimen como el de Bernardo Bravo no sólo repite una tragedia individual: reitera la vieja lección de nuestra historia, esa que desde el siglo XIX hasta el presente ha hecho del México bronco no un fantasma, sino una condición estructural de nuestra existencia política.