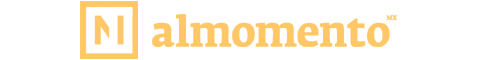POR PABLO CABAÑAS DÍAZ
Mirar La Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena desde el año 2025 obliga a cuestionar lo que durante siglos se ha presentado como un elogio de la ciudad de México. Publicado en 1604, el poema barroco no solo exalta la urbe, sus paisajes y su riqueza cultural, sino que construye un relato idealizado de poder y esplendor colonial, donde la “grandeza” aparece desvinculada de la desigualdad y la violencia que sostenían la sociedad novohispana. Balbuena ofrece una ciudad perfecta en el papel, pero esa perfección oculta la explotación indígena, la jerarquía social rígida y las tensiones económicas que marcaban la vida de la mayoría de sus habitantes. Leída hoy, la obra funciona más como propaganda cultural que como descripción veraz del México de su tiempo.
Carlos de Sigüenza y Góngora, por su parte, desarrolla un patriotismo intelectual y criollo que, aunque más reflexivo y erudito, no escapa de las limitaciones de su contexto colonial. Su producción literaria y científica busca consolidar un orgullo por la Nueva España y sus logros, pero siempre dentro de los márgenes aceptables para la élite criolla y española. Sigüenza y Góngora no aborda la opresión indígena ni la marginación social; su obra refleja la aspiración de la clase ilustrada novohispana por demostrar erudición y modernidad frente a la metrópoli, más que un interés por la equidad o la justicia social.
Desde la perspectiva del año 2025, la llamada “grandeza” deja de ser un elogio para convertirse en objeto de análisis crítico. Balbuena y Sigüenza permiten rastrear cómo se construyeron imaginarios urbanos y nacionales, cómo la literatura funcionó como instrumento de legitimación del poder y cómo los discursos coloniales moldearon la percepción de la ciudad y sus habitantes. Leídos con distancia histórica, sus textos evidencian la brecha entre el relato idealizado y la realidad social, económica y política de la Nueva España.
En este sentido, la Gran Grandeza Mexicana y el patriotismo criollo no deben celebrarse como méritos literarios o históricos absolutos, sino reconocerse como documentos que reflejan aspiraciones, contradicciones y limitaciones de su tiempo. Analizarlas críticamente permite comprender no solo el barroco novohispano, sino también la persistencia de imaginarios de poder y pertenencia que configuran la visión moderna de México. La historia literaria, entonces, no es neutra: es un espejo de la sociedad que la produce, y solo confrontando esa realidad podemos acercarnos a la complejidad de la identidad mexicana.