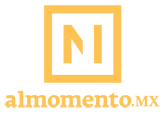Luis Alberto García / Moscú
Mijaíl Gorbachov renunció el 25 de diciembre de 1991.
Dudas razonables sobre el presidente de la “perestroika”.
De familia campesina, se impuso a la gerontocracia burocrática.
La Nueva Rusia nació en medio de la incertidumbre.
Una amarga Navidad dio paso a un periodo caótico.
Borís Yeltsin paró un golpe de Estado y fue el líder de la ex URSS.
El 25 de diciembre de 1991, Mijaíl Gorbachov, considerado el gran reformador de la Rusia comunista, vivía sus últimas horas en el Kremlin al llegar a su fin el régimen que, desde 1917, había desempeñado un papel clave en la historia del siglo XX: el sistema económico y político impuesto por los bolcheviques desaparecía; pero dejó una secuela que no sería posible soslayar en lo inmediato.
Atrás quedaba –“definitivamente”, decían los politólogos y especialistas- la falta de libertades políticas, económicas, culturales y de movimiento, y continuaba el cada vez más difícil tránsito, que había comenzado seis años antes con Mijaíl Gorbachov, hacia un futuro basado en un sistema que aspiraba, pretendía y quería ser democrático.
Cuando Gorbachov se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y dirigente máximo del país en marzo de 1985, la comunidad internacional, sus dirigentes y observadores presagiaron el advenimiento de una nueva era, en una inmensidad geográfica que había sido gobernada por dictadores absolutos y burócratas inmovilistas desde el triunfo de la Revolución bolchevique.
Existían dudas razonables: ¿Gorbachov, nacido en Privolnoye en 1931 en el seno de una familia campesina, representaba o no un rompimiento con el pasado? ¿Acaso sería él, el joven que participó en numerosos cargos en el PCUS hasta llegar al Politburó en 1980, quien abriría el camino a las libertades, augurando además una posible distensión en el ámbito internacional?
Su éxito político se debió, sin duda, a su inteligencia, ambición y buena relación con los poderosos líderes del pasado, destacadamente Yuri Andrópov, cuyas conflictivas y sinuosas liturgias burocráticas, protocolos y códigos no escritos, Gorbachov se encargó de ir desmantelando uno a uno.
Habló con decisión de los problemas nacionales, como la ineficiencia industrial, la agricultura atrasada, el estancamiento de los programas espaciales –recuérdese que la Unión Soviética puso en órbita a Yuri Gagarin, primer cosmonauta de la historia- y la preocupación por imponer planes contra el alcoholismo, la secular afición tan propia de la naturaleza y temperamento rusos.
Abordó resueltamente el casi irresoluble conflicto del control de las armas nucleares y convencionales entre las grandes potencias, factor que el líder presentó como una de las prioridades del género humano, una cuestión gratificante desde que asumió el mando, el 11 de marzo de 1985, a la muerte de Konstantin Chernenko.
Ese día –escribieron con optimismo especialistas y sovietólogos- empezarían a soplar vientos de cambio en los corredores silenciosos del Kremlin, centro, político, corazón y cerebro de la Unión Soviética, cuyos jefes se habían reunido para dar a conocer el nombre de quien sucedería al Chernenko.
Se trataba de un joven de 54 años de edad, quien rompió con la gerontocracia pretérita, y por primera vez en decenios, la nación de los sóviets tenía al timón y al mando a un personaje brillante y enérgico, para muchos un visionario con una mancha morada en la frente, símbolo de “algo”, según los seguidores de la quiromancia, creyentes aún de los poderes del charlatán Grigori Rasputin, brujo de cabecera de los últimos integrantes de la dinastía Románov.
Se esperaba el arribo de otro anciano como Chernenko y sus antecesores, puesto que la ciudadanía se había acostumbrado a ser gobernada por estadistas añosos que, de 1964 y 1980, tuvieron una edad promedio de entre 55 y 66 años, reflejando la renuncia de la generación mayor de los lideres a permitir que sus camaradas tomaran el poder; pero la elección de Gorbachov marcaba un tiempo nuevo.
Hubo quienes pensaron que Mijaíl Gorbachov solamente representaba un cambio de envoltura para la septuagenaria y rancia ideología del pasado; pero coincidieron en que, más que ningún otro dirigente soviético en la historia contemporánea, llegaba al mundo la esperanza de unas mejores relaciones, llevando a la titánica nación a una renovada energía en todos los órdenes.
En abril de ese año, un mes después de asumir sus responsabilidades, se vio más claramente que Gorbachov era diferente, con un presente personificado en su talento, quien hizo algo que nunca hubieron efectuado sus predecesores: salió del Kremlin a la Plaza Roja, iniciando ahí una gira por Moscú para dialogar con sus compatriotas, como lo documentaron las fotografías y los textos publicados por “Pravda” e “Izvestia”.
El vigor, la sencillez y su disposición para conversar le hicieron ver más como un amigo, que como un político adocenado, demostrando que no tenía temor alguno en salir a las calles a reunirse con quien se acercara a él, como también ocurriría en Leningrado –que en poco tiempo volvería a ser San Petersburgo-, con un presidente confiado, sonriente y seguro de sí mismo.
Sin embargo, el costo social, político y económico, significaba un cambio enorme y complejo, debido a aquéllo que se denominaría “capitalismo salvaje”, que inmisericordemente golpearía a un pueblo acostumbrado a la estabilidad laboral; pero abriendo también las puertas a iniciativas individuales y permitiendo a los rusos gozar de algunas libertades que no habían tenido.
En esos días históricos hubo fiesta en Occidente; pero no en Rusia porque Gorbachov se dirigió a la población de un país que, en la realidad, prácticamente empezaba a morir: la Unión Soviética dejaría de serlo en poco tiempo, hasta que anunció su renuncia en diciembre de 1991.
En su discurso de despedida, explicó que, aunque había apoyado siempre la soberanía de las repúblicas soviéticas, también había sido un firme partidario de la unidad del Estado; pero los acontecimientos habían tomado otro rumbo, hundiéndose el país en una incertidumbre que alcanzaría los últimos días, semanas y meses del siglo XX.
—————